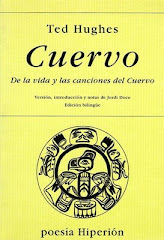Transversal. Poesía alemana del siglo XXI, selección y edición de Cecilia Dreymüller, traducción de Teresa Ruiz Rosas y Cecilia Dreymüller, Barcelona, Tres Molins, 480 págs.
La publicación de esta amplia y reveladora antología bilingüe –171 poemas de veintisiete autores– viene a llenar uno de esos vacíos tan abundantes en nuestro mundo editorial. Más allá de un par de viejos títulos de Durs Grünbein y un cuaderno de Michael Krüger (y sin contar las aportaciones de los nobeles Handke, Grass, Herta Müller y Elfriede Jelinek), es muy poco lo que sabemos de la poesía que se escribe ahora mismo en los territorios de habla alemana. El subtítulo del volumen merece una aclaración: Poesía alemana del siglo XXI. No se trata de una muestra solo de poetas novísimos, sino de la poesía que en este siglo han escrito autores de todas las edades, desde la vienesa Friederike Mayröcker (1924-2021) hasta las jóvenes Nora Bossong (1982) y Ronya Othmann (1993). La selección y edición del material corre a cargo de Cecilia Dreymüller, quien traduce un tercio de los poemas. Los dos tercios restantes son responsabilidad de Teresa Ruiz Rosas, quien también colabora en la redacción de las breves notas de presentación de los poetas antologados.
El resultado es una cornucopia de propuestas que nos permite apreciar con claridad las divergencias entre creadores de generaciones y ámbitos geopolíticos distintos. La coherencia del conjunto está asegurada por el gusto experto y riguroso de Dreymüller, a quien debemos (entre otras joyas) la reciente edición de la poesía completa de Ingeborg Bachmann. Suya es, por ejemplo, la decisión de dejar fuera a Grünbein y a Hans Magnus Enzensberger, por ser «tan afamados [que] a sus obras no les hace falta este tipo de difusión». No sé si exagera la fama de Grünbein entre nosotros o el acceso a la lírica de Enzensberger más allá de sus libros divulgativos. Suyo es también un esfuerzo deliberado por incorporar nombres que solían estar fuera de los recuentos al uso o de colectivos célebres como el «Grupo 47». También relevante, por último, es el foco que la editora pone sobre los poetas que se educaron y empezaron a publicar, casi siempre con problemas, en la antigua RDA.
Resulta aleccionador comprobar una vez más hasta qué punto el aire de cada época, su tejido de valores y expectativas, condiciona el esfuerzo de sus hijos más aventajados. Si los autores nacidos antes de la segunda guerra mundial siguen bebiendo de las lecciones de la vanguardia, en especial de un expresionismo áspero y manchado de ironía trágica que incorpora el collage, las transiciones rápidas del cine y una actitud de sequedad y desmarque propia del arte conceptual, el paso de los años añade mesura y un tono más reflexivo y narrativo, cercano a la figuración. Es la distancia que separa, pongamos, a Volker Braun (Dresde, 1939) de Michael Krüger, nacido solo siete años más tarde. Poemas como «Lagerfeld» y «Catarrsis» –escrito en plena pandemia– son lecturas feroces y vitalistas que certifican a Braun como un gran satírico de las contradicciones de la modernidad. Krüger, por su parte, es más sutil y también más clásico, pero no menos feroz, capaz de asumir sus propios errores y construir una reflexión compleja sobre las ideas de verdad o de sentido.
Presentar el trabajo de veintisiete poetas en pocas líneas es tarea imposible. Puedo decir que he disfrutado enormemente con la mirada quirúrgica y de hondo calado de Ursula Krechel (1947), capaz de dar la vuelta sin despeinarse al verso más conocido de Celan; la revitalización del sublime romántico en Michael Donhauser (1956); la reticencia persuasiva de Marion Poschmann (1969), que vivifica la poesía de la naturaleza; las ficciones distópicas de Silke Scheuermann (1973), en las que las imágenes rompen las costuras de la alegoría; o el vigor de Kerstin Preiwuß (1980), con palabras que parecen brotar a flor de piel, como una emanación más del cuerpo. En «Estudio de la ruina», soneto inverso de tono solo en apariencia descriptivo, Nora Bossong (1982) capta con maestría la atmósfera opresiva de los suburbios: «Aquí nada jamás estará a favor de los áster, / crecen solo trastos por la casa de atrás…». Es también, o así lo parece, una estampa tristemente irónica de la sociedad alemana de posguerra, como si dijera: después de todo, las cosas no han cambiado tanto.
Transversal es un mosaico de forzosa lectura para quien se interese por los hallazgos y desarrollos de la nueva poesía –los nuevos caminos del bosque– en Europa.
Publicado en La Lectura de El Mundo, 21 de octubre de 2022.