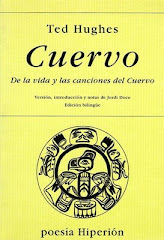A Felipe Cabrerizo
.Mientras leo El mapa y el territorio, la nueva novela de Michel Houellebecq, vuelve a fascinarme la sordina sentimental y hasta romántica que hace vibrar su escritura, esa dimensión de cuento de hadas que alienta por debajo de la pátina de nihilismo, sexo explícito y miedo y asco en el mundo de sus novelas. La rabia del narrador no está muy lejos de la rabia del niño o el adolescente desquiciado que se revuelve contra lo que tiene más cerca. Es como si Houellebecq se hubiera creído a pies juntillas las películas de Eric Rohmer (ese mundo ilusorio de muchachas hermosas y enigmáticas, conversaciones galantes con su punto justo de petulancia intelectual, atardeceres con vino y enamoramientos fugaces; esa Arcadia moderna que iluminó las pantallas de la Francia del bienestar) para descubrir, al cabo, que todo era mentira, un simulacro hiriente. Su respuesta –hacer trizas ese mundo, injuriarlo y denigrarlo por todos los medios posibles– no puede ocultar la fascinación primera, la deuda que tiene con él.
Es también un síntoma de inmadurez, desde luego, pero se trata de una inmadurez atractiva, que nos conmueve y nos arrastra con ella porque en el fondo es la nuestra, la compartimos y entendemos. Todos –quiero decir, los cuarentones y treintañeros de esta isla de prosperidad que sigue siendo Europa Occidental– hemos sido protagonistas y víctimas de esa glorificación de la juventud que nos ha permitido postergar el ingreso en la edad adulta hasta extremos inverosímiles para nuestros padres. Y, lo queramos o no, seguimos viviendo bajo el brillo imperial de las imágenes que los medios y la publicidad crearon para nuestro consumo. Da igual que tengamos familia o hijos o hayamos adoptado, en apariencia, rasgos y caracteres que corresponden a la mayoría de edad. Seguimos viviendo a la sombra de una representación del mundo que nació por y para el mercado y que, por tanto, sólo puede ser causa de insatisfacción, de hartazgo. Un hartazgo, no obstante, del que nos parece desleal y hasta incoherente renegar porque nos cubre, aún ahora, de juegos y diversiones y símbolos de estatus; una insatisfacción que nos parece mezquino denunciar porque es la misma que permite y hasta promueve esos paréntesis de inmadurez sin los cuales la vida sería aún más insufrible.
.
.
 .
..
Houellebecq nos libera y nos consuela porque adopta por nosotros el papel de niño mimado, de réprobo con posibles que se lanza contra ese mismo sistema que le permite rebelarse y hacer negocio con su rebelión. Su inmadurez es la nuestra; también su descaro. Sólo que nosotros, quizá por fortuna, somos más hipócritas (sin hipocresía no habría convivencia, y un mundo de Houellebecqs liberados de obligaciones sociales sería inhabitable) y callamos lo que él, como bufón de corte y aspirante a moralista, dice en voz bien alta para que le oigamos. Lo que resulta curioso –o al menos a mí me lo parece– es encontrar, por debajo de las muecas y los aspavientos, por debajo de unas escenas de sexo que se suceden con rutina notarial, por debajo del impulso de irrisión y de denuncia constantes, la pervivencia de ideas y anhelos de novela romántica. Decir que Houellebecq es un sentimental sería quedarse corto: una y otra vez aparece en sus páginas la idea del amor verdadero, de la mujer que pasa sólo una vez por nuestra vida y la redime (y tiene que ser mujer, además: la mirada de Houellebecq es ferozmente masculina); muchos de sus personajes conocen la felicidad, aunque sea fugazmente, y luego caen abatidos por la certeza de que esa felicidad es irrepetible, de que la vida a partir de entonces sólo puede ser un descenso apático hacia la muerte; otros, como perpetuos adolescentes, se refugian en una soledad que es responsabilidad de los demás romper: no quieren buscar sino ser buscados, su pasividad está pidiendo a gritos que la observen, que la reconozcan. Es todo un poco ridículo, en principio, pero le salva –y nos desarma– la convicción con que procede, la seriedad absoluta con que exhibe su fe.
La escritura de Houellebecq es liberadora porque da vida a todas nuestras fantasías adolescentes, todas nuestras pulsiones de inmadurez (también las destructivas), siempre un poco degradadas o vulgarizadas después de pasar por la máquina de picar de la publicidad y los medios de comunicación, y lo hace sin pedir disculpas, sin mirar a los lados ni estimar las consecuencias. No es extraño que haya logrado convertirse, así, en el poeta laureado de esta sociedad de peterpanes descontentos, hijos resabiados del sueño socialdemócrata y sus jardines de infancia. Aunque no convenga tomarlo demasiado en serio ni convertirle en abanderado de ninguna corriente de pensamiento. Su nihilismo y su rabia adolecen de la misma debilidad de carácter que las diversas modalidades de progresía bienpensante que ridiculiza. También para él es imposible la vuelta atrás, a una época de convicciones fuertes (y eran fuertes, no lo olvidemos, porque se defendieron en ocasiones con la propia vida, algo que nos resulta inconcebible y hasta escandaloso). Sólo queda el sexo –en sus diversas figuras modernas: el turismo sexual, la pornografía, los clubes de intercambio de parejas, la frontera especiada del sadomasoquismo– y la soledad impotente (¿inapetente?) del urbanita saciado. Pero queda también la escritura, y con ella un motivo de esperanza: pues la escritura presupone la existencia de los otros, de un idioma colectivo, de alguien que lee o que escucha. Y queda también la risa, la comicidad irresistible de muchas escenas y pasajes –como la estancia de Bruno en un campamento new age en Las partículas elementales, o el arranque del primer viaje tailandés de Michel en Plataforma–, genuinas actualizaciones de un costumbrismo burlesco que me sigue pareciendo una de las pocas vías de renovación de la postmodernidad. Al menos por ese lado el nihilismo de cartón piedra de Houellebecq preserva una tenue dimensión comunitaria. (Francés malgré lui, su particular modalidad de anarquismo conservador le impide abrazar las proclamas neoliberales de la Thatcher y derivados, por cuya vulgaridad y puritanismo sólo puede sentir un profundo desprecio.)
.
.
 .
..
El mapa y el territorio me ha parecido un libro más seco y desencantado incluso que los anteriores, también más mecánico, peor resuelto en su estructura interna. La supuesta trama policial no es más que una digresión que le permite jugar a placer con la imagen de su propia muerte –lo que de verdad le interesa– y los policías que la protagonizan despiertan una simpatía muy difusa. El libro retoma motivos e inquietudes de Las partículas elementales pero los trata con menos frescura, sin el entusiasmo algo demoníaco de los primeros libros. Y, sin embargo, el embrujo de la escritura sigue ahí, esa sordina sentimental que hipnotiza y arrastra y nos hace pasar página tras página hasta el desenlace final. Houellebecq es un enorme contador de historias, un maestro en el género de los cuentos de hadas. Nada le gusta más que los finales felices, y sus libros se pueden dividir en dos clases: los que añaden a ese final feliz una coda trágica, o los que lo representan en forma de ensoñación utópica. El mapa y el territorio pertenece a esa segunda clase, postulando una Francia ruralizada –una nueva Arcadia– en la que reina un espíritu comunitario fundado en la alianza de tradición y tecnología y enriquecido por un contingente de inmigrantes de lujo (chinos y rusos, principalmente). Que Houellebecq escenifique su propia muerte como antesala de ese nuevo tiempo no debe leerse como una figuración ególatra, aunque algo de eso hay, sino como el reconocimiento –lúcido y resignado– de que su particular forma de inmadurez debe quedar desterrada del futuro. Con gentes como él, parece decirnos, es imposible construir ninguna sociedad viable. Y uno se inclina a darle la razón. Pero no parece que quienes le acompañamos, los que no somos Houellebecq, constituyamos un material mucho más prometedor, al menos de momento. Sería absurdo extraer conclusiones apocalípticas, preguntarnos –como hacen algunos críticos literarios metidos a profetas– si somos las últimas generaciones de una sociedad decadente o abocada a un lento adormecimiento, pero está claro que leemos a Houellebecq, entre no muchos otros, porque levanta testimonio extremo de un malestar genuino, íntimo. Es verdad que a veces agita el dedo amonestador con sospechoso entusiasmo, pero todo se le perdona cuando hace brillar el anillo de sus hipérboles.
.