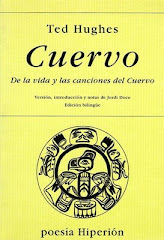Si hay algo que echo de menos en la crítica literaria –tal vez en toda crítica– es una mayor atención al error como categoría productiva, es decir, al error interesante, capaz de dar tensión a la escritura o abrir puertas que nadie sospechaba, el fracaso que vale menos por cuanto hace o deja de hacer que por cuanto promete. Ciertas páginas son fallidas, sí, pero su fallo es más fecundo y deslumbrante que muchos llamados aciertos, esos poemas o relatos o novelas que se limitan a reproducir con astucia lo ya hecho, lo sabido, lo sobado hasta el aburrimiento. Es cierto que quienes conciben la escritura como una rama de las artes decorativas solo tienen ojos para esta clase de «aciertos», pues son los únicos que pueden enjuiciarse según un criterio de evaluación, digamos, objetivo: todo depende de si se ha seguido fielmente la pauta previa, el esquema retórico y formal que va asociado desde antiguo a tales ejercicios.
A esta luz, cierta clase de errores son algo peor o distinto que una demostración de torpeza: son una falta de decoro, una ruptura del consenso tácito que permite a los practicantes reconocerse públicamente bajo una misma enseña, fundar un gremio, hacer fuerza. La censura estética se convierte muy pronto en censura moral. Tales errores significan que se han excedido los límites del campo donde se juega la escritura, esto es, que se pisa un terreno ilimitado en el sentido literal del término. Dado que todo pacto social es, primeramente, una fijación de límites, el trazado de una línea sobre la tierra que separa a propios de extraños, buscar lo ilimitado es volverse extraño, forastero, traidor. Es, de hecho, desterrarse a conciencia, desatender o incluso transgredir las costumbres y leyes compartidas, los códigos comunes. Cometer un error: errar: perderse por el mundo sin que nada ni nadie te asegure el regreso. El extravío se interpreta lo mismo en sentido espacial (no sabe dónde tiene la cabeza, tomó el camino equivocado) que social/moral: éste no sabe lo que hace, a ver qué se ha creído, ya le haremos pagar; como recuerda, exagerando un poco, la vieja expresión familiar: «a todo cerdo le llega su San Martín», esto es: el día de su sacrificio.
Este tipo de frases se dicen y se piensan cada día en cualquier lugar del mundo. Forman parte de las estrategias de coacción con que el grupo somete o intenta someter al individuo. Y muchas veces -en realidad, casi siempre- lo consiguen. Acaso, en un estadio primitivo del proceso de socialización, es bueno que así sea, a fin de reforzar los vínculos comunitarios, los lazos de obligación mutua. Pero la salud del colectivo depende, en última instancia, de la existencia de emisarios que salten las murallas y vuelvan con noticias del más allá, eso que no tiene límites porque no ha sido cartografiado y nadie tiene una idea clara de su extensión, de su naturaleza. La palabra «idiota» tiene su origen en la voz griega idios, que puede traducirse aproximadamente por «particular», «privado» (aquel a quien solo le interesaban sus negocios privados era, por tanto, un idiotes). Cuando una comunidad se niega a reconocer lo extranjero, lo diferente, se vuelve idiota en el sentido lato de la palabra y se condena a no crecer, a estancarse. De esta capacidad para reconocer y aceptar lo diferente, lo Otro, dependen nuestro equilibrio psíquico y nuestra supervivencia. De ahí la necesidad de traducir, de cifrar -ideas en signos, signos en signos de otra naturaleza-, de explorar, de preguntar, de crear. Y la creación comporta necesariamente un viaje extramuros, un viaje de ida y vuelta que despliega en la plaza pública el botín conquistado, los tesoros traídos de lugares remotos para pasmo de propios y de extraños. De los propios que sienten extrañeza, que se sienten extraños ante la novedad, la (mala o buena) nueva.
El error (el errar) es pues una necesidad vital del grupo, un mecanismo de supervivencia, y no un simple capricho narcisista de quien ha decidido abandonarlo. La confusión –la sospecha– se debe quizá a la falta de disimulo o de sentido del cálculo del viajero, pues suele postularse libremente para la tarea, presentar su misión como una exigencia de la voluntad egoísta. Es él quien se hace cargo de infundir nueva vida a la comunidad, de transferir la sangre necesaria para su desarrollo. Lo que viene a decir, por cierto, que el valor de sus tesoros, los usos y costumbres que ha tenido el arresto de dar a conocer -esto es, el valor de sus errores- está determinado históricamente; lo que fue novedad ha dejado de serlo; el viejo error se ha vuelto rutina, cosa familiar.
Recuerdo, a este respecto, las palabras con que el crítico canadiense Northrop Frye cerraba uno de sus ensayos sobre Blake: «Otelo era una simple farsa sangrienta a ojos de lo que el erudito y perspicaz Thomas Rymer sabía de teatro. Rymer tenía toda la razón, dentro de sus limitaciones; es como la gente que dice que Blake estaba loco. No es posible refutarlos, pero su concepción de la cordura pierde todo interés... Me pregunto si estamos ante juicios críticos o ante simples aberraciones de la historia del gusto». Si Blake cometió numerosos errores -como acaso los cometió, siglo y medio más tarde, el Hughes de Cuervo-, se trata sin embargo de errores productivos, que abren puertas y permiten pensar o imaginar una línea distinta de escritura. Siguiendo a Frye, la sensatez irónica con que el escritor Ian Hamilton echó abajo literalmente el libro de Hughes no carece de gracia ni de fuerza argumentativa, pero me hace perder todo interés en lo que él entiende por ironía y sentido común, al menos como armas del juicio crítico. Comprendo de inmediato que cualquier herramienta, empleada de manera exclusiva, nos condena a ser siervos de sus ángulos muertos.
Vuelvo al comienzo de estas líneas. ¿Qué quiere decir, en realidad, que un escritor ha acertado, o que el libro de X es un acierto, un logro, como dicen algunas veces -no muchas, desde luego- los críticos de los suplementos culturales? ¿No es el verdadero acierto, en realidad, un error que a fuerza de insistir trasciende o incluso redime su triste origen, su mala semilla inicial? Suele presuponerse que al escribir decimos o podemos decir exactamente lo que queremos decir. Nuestro grado de destreza se mediría, así, por nuestra capacidad para dar en la diana, clavar la mariposa de la idea con un alfiler de palabras precisas y más o menos sugerentes. Mi experiencia, no obstante, me recuerda que solo raras veces se tiene el blanco tan a la vista. Uno escribe por ensayo y error, a tientas, buscando las palabras para ideas cuyo sentido solo entiende, propiamente, cuando halla las palabras que le suenan mejor o parecen más justas. Nunca sé del todo lo que quería decir hasta que lo he dicho, como demuestran estas mismas líneas. Así que uno camina y va probando, sopesa, ensaya, borra y vuelve a probar. Yerra, sí, se equivoca, y sigue errando hasta llegar a su destino, que no es nunca el previsto, o no del todo, pues emerge ante uno según lo va alcanzando. «Acertar» no sería, pues, sino el resultado de evitar los errores que infestan el camino, solventar los problemas que se presentan casi a cada línea. O dicho en forma de sentencia: «acertar», al final, es solo una variante de la resignación.
[Originalmente publicado en Perros en la playa, Madrid, La Oficina, 2011, pp. 169-192].