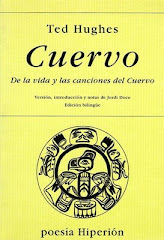A Fernando Menéndez
Tiramos la pared al cuarto día.
Allí, junto a la piedra y el cerco de maleza,
olorosos y oscuros,
crecían los laureles. Eran viejos,
tanto quizá como el establo,
pero mucho más firmes. Nada
se podía con ellos. Fue preciso
cavar bien hondo
y extraer la mellada roca de los cimientos,
comprobar de qué forma la raíz
había prosperado,
descendiendo entre láminas de grava
y tierra negra,
abrazándose al muro húmedo
bajo la superficie. Encendimos la hoguera
poco después, en la penumbra,
y agotados y absortos
contemplamos la tarea del fuego. Las llamas
se abrieron paso como garfios,
pero tampoco así las grandes piedras
quedaron libres… Al hacerlas rodar
sobre la hierba, sobre
la tierra blanca, la ceniza
echó raíces.
1993-2013
1993-2013
¶
Dediqué parte de la primavera pasada a
seleccionar y ordenar mis poemas con vistas a una antología que está a punto de
ver la luz (gracias a la invitación generosa del escritor Fernando Sanmartín)
en la colección La Gruta de las Palabras de las Prensas de la Universidad de
Zaragoza. El título de la antología es Nada
se pierde y se incluyen en ella 77 poemas escritos entre 1990 y 2015.
Veinticinco años, pues, de dedicación intermitente y variable a la poesía
resumidos en un libro que es un poco, para mí, el hermano mellizo del
poemario en el que ando trabajando desde hace años (y del que, por lo demás,
doy en esas páginas un brevísimo adelanto). La experiencia ha sido como
ordenar la mesa de trabajo (guardando libros, tirando papeles y metiendo otros
en carpetas) o encender una pequeña hoguera con las hojas secas del jardín.
Todo sea por quitar lastre.
Algo que siempre me había hecho cuestionarme la
conveniencia de publicar una antología (aparte del carácter
inevitablemente prematuro de la empresa) era la pregunta de qué hacer con mis
primeros libros, y en especial con La
anatomía del miedo, escrito mayormente durante mi primer año en Sheffield,
entre septiembre de 1992 y el verano de 1993. Un libro irregular y primerizo, lleno
de torpezas expresivas; y, sin embargo –me parece–, no carente de intensidad y
de buenas ideas que fui incapaz de interpretar bien en su día. Fuera de algunas piezas breves que he ido corrigiendo ligeramente a lo largo de los
años, el libro era un escollo intratable, que no me decidía a dejar atrás.
Hasta que hace dos o tres años me embarqué en una relectura del conjunto y vi
que había media docena de poemas que podían salvarse del desastre.
Uno de ellos es este «Laurel», que
rescribí de principio a fin, verso a verso, como si volviera a armar un puzle
que había resuelto por las malas hace ya más de veinte años. El resultado es
paradójico: un poema que nunca se me ocurriría escribir ahora, quizá
por falta de atrevimiento, pero que tira de algunas argucias que he aprendido (el
dichoso oficio) desde entonces. Un poema mestizo, pues, hijo de dos fechas y
dos momentos distintos de una vida. Eso no lo hace necesariamente mejor, claro está, pero al menos sí me ayuda a convivir con él. Y esa es en mi caso la prueba del algodón. Compartir con los demás lo que uno no quiere para sí me parece menos un error que una muestra de descortesía. Y no están las cosas como para contribuir a la aspereza natural del mundo.