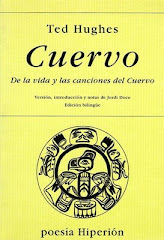Releyendo una de las últimas entrevistas
que Ted Hughes concedió en vida –en The
Paris Review, número de primavera de 1995–, vuelvo a detenerme en una
apreciación que ya en su momento despertó mi curiosidad, y a la que no he
dejado de dar vueltas desde entonces. Dice así (el habla de Hughes es tan
elocuente y distintiva que mi traducción es algo así como un arreglo para piano
de una pieza orquestal):
Lo que sucede es
que los instrumentos que llevan las palabras a la página se han externalizado,
volviéndose más flexibles: el escritor puede plasmar casi cada pensamiento o
cada vuelta y revuelta del pensamiento. Eso debería ser una ventaja. Sin
embargo, en todos estos casos, lo que hace es estirar en exceso el resultado.
Cada frase es un poco demasiado larga. Todo se lleva un poco demasiado lejos,
se aligera demasiado. Siempre hay un exceso de material, pero es un material
muy tenue. Mientras que cuando escribes a mano te encuentras con esa terrible
resistencia que sentías al principio, cuando no sabías escribir… cuando
aprendías a trazar cada signo uno a uno. Esos viejos sentimientos siguen ahí,
queriendo expresarse. Cuando te sientas con tu pluma, todos los años de tu vida
siguen conectados, cableados a la comunicación entre tu cerebro y la mano que
escribe. Hay una resistencia natural y característica que produce un tipo de
resultado análogo a tu caligrafía personal. Conforme te fuerzas a expresarte
contra esa resistencia incorporada en ti mismo, las cosas automáticamente se
vuelven más comprimidas, más resumidas y quizá psicológicamente más densas.
En realidad, no hay gran cosa que añadir
a lo que dice Hughes. Creo que tiene razón, o al menos la experiencia me dice
que así es: cuando escribo directamente en el ordenador, debo imprimir el texto
y podarlo a conciencia, cortar, reducir o resumir frases, sintagmas,
adjetivación. Aun así, sospecho que el resultado sería distinto si hubiera
recurrido desde el principio al papel y la tinta. La labor de poda no corrige o
redime del todo el error primero. Hughes da un motivo plausible: hay una
resistencia física, un cansancio acumulado, la tendencia de la mano –el antebrazo,
la muñeca, los dedos– a no hacer más esfuerzo que el estrictamente
indispensable. Pero la escritura manual supone también la obligación de hilvanar
de una vez grupos de signos o palabras enteras, de enlazar una letra con otra
en un solo trazo. Ese dibujo agrupa y armoniza como no lo hace la acometida de
las manos en el teclado. Hay en él una tendencia implícita a unificar, a
resumir… hasta el punto, en el peor de los casos, de volver la letra ilegible.
Lo otro, el tran tran de locomotora de la mecanografía, el golpeteo regular y
sucesivo de los dedos, se limita a sumar unidades discretas: por rápido que uno
vaya, no hay forma de engarzarlas.
¿Qué papel juega el pensar en todo esto?
No lo sé, ni tengo datos para saberlo. Pero sospecho que la lentitud de la
mano, su condición de carro de bueyes que avanza a trompicones, obliga al
pensamiento a tascar el freno y a pensárselo dos veces –valga la redundancia–
antes de tomar cualquier desvío o echar a correr con la primera liebre que se
cruza en su trayecto. (Aunque no todo va a ser lentitud en esta vida… Y
agradezco todas las veces en que el baile de los dedos sobre las teclas
despierta otra clase de baile en la imaginación. ¿Que el resultado es tenue,
como reprocha Hughes? Ya habrá tiempo de replegar velas. Entretanto, ya has
conseguido lo que querías, que era salir de ti mismo, estar en dos sitios a la
vez).