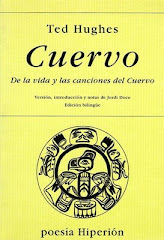No hace falta adentrarse mucho en El Quijote para encontrar una de las muestras de crueldad más sombrías de nuestra literatura. Es el capítulo IIII, más conocido como el de la «Aventura de Andrés», lo que delata las simpatías del propio Cervantes, pues Andrés, al que llama casi siempre por su nombre, es un pobre muchacho de quince años al que descubrimos atado a una encina mientras un labrador, que lo acusa de descuidar el rebaño, le propina «muchos azotes» con un cinturón de cuero. Don Quijote, recién ordenado caballero, no pierde ocasión de intervenir y se encara con el «medroso villano» para pedirle explicaciones. Descubrimos entonces que el labrador no solo es «medroso», sino «ruin», pues le debe al muchacho la soldada de nueve meses. Don Quijote resuelve el incidente con admirable sentido de la justicia, pero también con su ingenuidad de viejo loco, y se contenta con las falsas promesas de reparación del verdugo. No bien el caballero reanuda su marcha, el labrador se vuelve hacia Andrés y le dice estas palabras terribles: «Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel desfacedor de agravios me dejó mandado […]. Por lo mucho que os quiero, quiero acrecentar la deuda, por acrecentar la paga» (mi cursiva). Tras lo cual, añade Cervantes, «asiéndole del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes, que lo dejó por muerto».
Aquí la crueldad del labrador solo es comparable a su cinismo, su desvergüenza homicida. La frase final rezuma satisfacción por todos sus poros: la satisfacción del que tiene en sus manos la justicia y puede hacerla desaparecer a golpes de cinto. Él es la ley, y lo sabe: se siente impune y sin obligación de responder ante nada, ni siquiera su propia conciencia. Este labrador, de nombre Juan Haldudo, es uno de los grandes canallas de nuestra literatura. Nada que ver con el ciego del Lazarillo, digamos; al ciego, por lo menos, le anima cierto impulso didáctico: el duro aprendizaje de la vida. Aquí solo hay saña y violencia gratuita. Una crueldad viciosa que dice más de la falta de calidad moral de aquella sociedad que muchos libros de historia. Bien es cierto que no haría falta rascar mucho para encontrar entre nosotros –cada uno con su variante distintiva de crueldad– a los mil y un descendientes del labrador Haldudo.