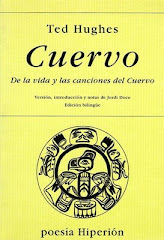Me llegan algunos comentarios de amigos sobre la entrevista que me hizo el poeta Carlos Iglesias Díaz para la
revista Anáfora (Carlos, por cierto, acaba de obtener el Premio de la
Crítica que concede la asociación de escritores asturianos; toda una alegría
para él y sus lectores). Entre las parejas de pregunta-respuesta que han
quedado fuera de la versión final o editada, quisiera rescatar estas dos, que
parten de Seamus Heaney y Geoffrey Hill para hablar un poco de escritura, en
general, y de la mía en particular. Y son palabras que, en última instancia, se
ajustan como un guante a muchas entradas de esta bitácora.
Al abordar el
estudio conjunto y comparativo de los poemas en prosa de Seamus Heaney y
Geoffrey Hill, opones la transparencia y el afán de verosimilitud propios del
género frente a la retórica más artificiosa del poema en sí mismo. Por otro
lado, tú eres un asiduo cultivador del poema en prosa, bien en diarios –La vibración del hielo (2008)– como en libros
misceláneos –Perros en la playa (2011)–. ¿Qué te atrae del poema en
prosa, en tu doble vertiente de lector y autor, y qué retos específicos te
plantea a la hora de traducirlo?
Tengo la impresión de que el poema
en prosa es una de las formas que toma la pelea constante de la modernidad
entre el verso (más rítmico, más artificioso, más sutil y contrapuntístico) y
la prosa. Dice Charles Simic que «El poema en prosa es una bestia mítica como
la esfinge. Un monstruo hecho de prosa y poesía», pero no estoy muy de acuerdo.
El problema reside en esa equivalencia falsa entre «verso» y «poesía». Lo
contrario de la prosa es el verso, no la poesía, que puede aparecer donde
quiera. Faltaría más. Yo creo que este tipo de debates formales deberían estar
superados a estas alturas: poema en prosa, verso libre, serialidad,
fragmentación, etcétera. Otra cosa es que se quieran superar en falso, sin
tener una idea clara de lo que es o lo que supone la forma poética. Pero esa es
otra cuestión.
Yo creo que todos, como poetas,
hemos envidiado esa espaciosidad de la prosa, ese don para meter mundo y
decirlo sin afectación, sin artificio aparente. Por cada gran poema que hemos
leído podríamos invocar un pasaje en prosa igualmente memorable que persiste en
la memoria como un talismán. Quizá no lo recordemos palabra por palabra, pero
sabemos que está ahí, que existe, y podemos volver a él.
Sé que otros lectores pueden no
estar de acuerdo, pero yo siento que Perros en la playa es un libro
esencialmente de poesía. De hecho, es la poesía que quise hacer después de la
decepción que me produjo, casi al momento de publicarse, Gran angular.
Siento que hay menos poesía ahí que en Perros…, que es un cuaderno de
notas, de reflexiones y mini ensayos, de aforismos… No veo cesura ni distancia
entre esos dos modos de escritura. Hay una continuidad.
Siguiendo en
la estela de Heaney y, en concreto, de su célebre poema «Digging» (Cavando),
¿crees que la tarea del traductor consiste justamente en cavar y horadar el
lenguaje en busca de nuevos matices de los que antes carecía?
Yo creo que la imagen del «cavar»
ha sido muy importante para mí como descripción del proceso de escritura. La
idea de que uno empieza escarbando, apartando maleza y piedrecillas hasta que
tropieza con algo. Algo de lo que tirar. Y la escritura entonces se parece a
coger una pala y profundizar en los alrededores de ese algo, hasta que lo
tienes delante de los ojos en forma de poema. Otra imagen posible es la del
ovillo: uno encuentra un cabo suelto y tira de él hasta desplegarlo. Me gustó
mucho el modo en que lo describió Martín López-Vega al reseñar Nada se
pierde. Decía que los poemas, «que a menudo parten de un detalle, siempre
dibujan, a partir de ese detalle, un mundo complejo, como una secuencia de adn». Martín entendió, me parece, la
naturaleza obsesiva y hasta machacona de esa búsqueda. Pero la imagen del
«cavar» también me atrae porque supone un esfuerzo físico, una cosa de porfía y
de empeño. Bueno, todo eso está en un poema temprano como «Laurel», bastante
explícito al respecto. En general, toda poética que incluya una visita a la tierra,
a la oscuridad o al lado de sombra del mundo, tiene mi asentimiento.