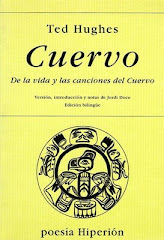Boris Novak
leyendo en el Auditorio del Centro Cultural Conde Duque,
Madrid, 27 de octubre
de 2019, dentro del festival PoeMAD
La escritura del
poeta esloveno Boris A. Novak, de la que hemos tenido noticia en España gracias a la antología El jardinero del silencio y otros poemas (trad. Laura Repovš y Andrés Sánchez Robayna, Galaxia Gutenberg, 2018), obedece a dos impulsos de distinta naturaleza
que, sin embargo, se complementan con maestría: por un lado, una intensa
preocupación formal, o mejor dicho, una voluntad de experimentación y hasta de
juego que trata de incorporar a la tradición poética eslovena, relativamente
joven –apenas tiene dos siglos–, todo el repertorio formal de la gran lírica
europea, que amplía y enriquece con sus propios hallazgos; por otro, una
tensión moral y hasta política que no ha dejado de indagar, a lo largo de los
años, en los vínculos entre lo personal y lo colectivo, memoria y presente,
imaginación y conciencia.
Hablar de los
Balcanes, como sabemos, es hablar de un territorio que ha estado en primera
línea de fuego de la historia europea reciente –desde hace por lo menos un
siglo– y en el que se han ejercido actos de violencia y destrucción masiva cuyo
eco sigue repicando entre nosotros. Nadie que haya vivido estos sucesos, y
menos alguien que ha hecho de la relación con las palabras su razón de ser,
puede salir indemne de esta experiencia. Como decía T. S. Eliot en su poema
«Gerontion», «después de tal saber, ¿cuál perdón?». La poesía ha sido la manera
de modular y expresar este sentimiento de piedad, rastreando en la memoria
personal y familiar y en la historia colectiva las claves del desastre,
resucitando lugares y destinos humanos, inyectando en la escritura lírica algo
del aliento épico y narrativo que está en los orígenes de nuestra poesía. Pero
no adelantemos acontecimientos.
Nacido en 1953 en
Belgrado, Novak fue un niño bilingüe –como recuerda su traductora Laura Repovš,
«el serbio era la lengua de su primer entorno y el esloveno la lengua
de casa»–, pero al regresar con su familia a Liubliana en la adolescencia y descubrir
su vocación literaria, decidió que el esloveno sería «su única lengua poética».
Hasta mediados de la década de 1980, su trayectoria es la de un joven poeta con
intereses en la filología comparada, la dramaturgia, la traducción y el trabajo
editorial. En 1987, entra a formar parte del consejo de redacción de Nova
revija, revista de literatura y pensamiento que tuvo una enorme influencia
en los años finales del régimen comunista y en el proceso de democratización de
Eslovenia. Con la independencia, que se logró a principios de julio de 1991, Novak
se vinculó al PEN Club de su país, desde donde organizó, entre otras labores, una
celebrada acción humanitaria en favor de las víctimas del sitio de Sarajevo.
Su compromiso político, sin embargo, no ha restado
un ápice de firmeza a su compromiso literario, que se traduce desde hace
cuarenta años en numerosos libros de poemas y ensayo, trabajos de traducción y
una continua actividad docente. Novak ha tocado casi todos los temas –el amor en
sus libros Alba y Fulguración, el desastre de la guerra en Cataclismo y Maestro del insomnio, la memoria personal y familiar en Eco y Ritos de despedida, la historia en Pequeña Mitología Personal–, y lo ha hecho en las formas más
diversas, desde el poema breve de inspiración oriental o cercano a la greguería
ramoniana hasta el poema extenso de tonos épicos –escrito en una revisión personal
del terceto encadenado de Dante–, pasando por el soneto, la canción, el
epitafio, la enumeración anafórica o la albada provenzal. Aquí caben
desde el monólogo dramático a los ejercicios de écfrasis o los poemas en prosa
con voluntad narrativa y vagamente surreal. También el humor, un humor tierno como
el de «Trapología», el poema que abrirá su lectura de hoy. Es difícil que un simple
recital pueda hacer justicia a la amplitud y la variedad de esta escritura,
pero su rigor formal, aprendido muy pronto en la poesía clásica europea, hace
que su trasvase a nuestro idioma sea más fácil, más persuasivo. Con ustedes, el
poeta Boris Novak.
•
Algunos de los poemas que Boris Novak leerá en la
segunda parte de su lectura son sonetos o modulaciones personales de esta forma
clásica, capaz de renovarse y escapar a la acusación de irrelevancia que
parecía haber caído sobre ella. Estas variaciones consisten a veces en
estrambotes que expresan la pasión numerológica de su autor; o, mejor dicho, su
gusto por el juego. Por ejemplo, añadiendo dos pareados después de los tercetos
finales, o incluso dos versos sueltos después de esos pareados, de tal forma
que el poema se va adelgazando visiblemente conforme desciende por la página. El
soneto, lejos de ser la antigualla que cierta modernidad superficial ha
denunciado, se vuelve aquí flexible y apto para expresar los infinitos matices
del sentimiento amoroso, o bien el laberinto de claroscuros de la conciencia
moderna… Detrás de estas decisiones está el convencimiento firme de Novak de
que la poesía es una cadena de maestros y modelos que no reconoce el paso del
tiempo y nos hermana más allá de fronteras lingüísticas y culturales. Por ahí cabe
entender la reivindicación que nuestro autor hace de la rima –que ha definido
como «beso de palabras»–, capaz de juntar dos términos cuya semejanza sonora hace
más visible aún más la distancia, la discrepancia, entre sus significados. Esa
es la tensión poética que hace más real la realidad, que añade nuevos cuartos y
pasillos a la casa del vivir, que ilumina lo que ni siquiera sospechábamos que
estaba ahí. Ese es el modo en que la poesía, y Novak lo sabe muy bien, nos instala
en el centro de nuestra propia vida.
Exilio
Ninguna estrella puede ya ayudarme.
Miro cómo se hiela el cielo norte,
el sur se esconde. Las ciudades blancas
en que crecí se van desvaneciendo
tras el muro estrellado del horizonte sur.
Una corteza cada vez más dura
crece entre yo y mí mismo. Sólo veo
tras la niebla la sombra de la muerta
mitad de mí: como sin fondo,
palpo a tientas mi rostro oscuro y tiemblo.
Mi hogar está ya sólo en mi garganta.
trad. Laura Repovš y Andrés Sánchez Robayna