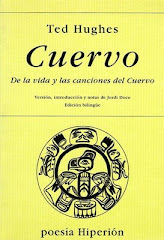lunes, junio 02, 2014
ruskin / sobre el trabajo
domingo, marzo 23, 2014
john ruskin / el sueño imperativo
Como era de esperar, el proyecto quedó en nada. El editor se jubilaba aquel mismo verano, según me enteré por un tercero, y con su marcha también desapareció cualquier posibilidad de colaborar con la editorial. (Lo que nunca entendí, a la luz de estas noticias, es por qué me había llamado inicialmente; quizá pensó que podía echar a rodar algunos proyectos antes de jubilarse, quizá su jubilación fue más bien un despido encubierto; no hubo forma de saberlo.) Sin embargo, mantuve la idea de seguir traduciendo a Ruskin y de hacer un librito con el resultado. Recuerdo que una de las tareas que me impuse en el verano de 2006 fue la de ir leyendo y traduciendo algunos de esos fragmentos hasta un total de cincuenta o sesenta: sobre arte y naturaleza, en especial, pero también otros de índole autobiográfica, relativos a su niñez y a su relación con Turner. Todos ellos de una intensidad lírica innegable, escritos más desde el vacío fundante de la poesía que desde el sillón o la basa de la crítica. Pasó el verano, volví a mis traducciones de Auden y de Anne Carson, encontré trabajo en el Círculo de Bellas Artes, y el proyecto Ruskin quedó arrumbado en una carpeta: uno de esos bajíos en los que de pronto encalla hasta la nave mejor equipada. Algún fragmento escapó del naufragio y vio la luz en esta bitácora, pero sin consecuencias.
Y así siguió todo hasta el verano pasado. Siete años después, en agosto de 2013, y en un Madrid de calores africanos muy lejano del Gijón que lo vio arrancar, retomé por fin aquel viejo proyecto y lo completé con un sesgo sensiblemente distinto al inicial: a las entradas sobre arte, arquitectura y naturaleza se sumaron de modo natural toda una serie de fragmentos sobre sociedad y economía que daban fe de las preocupaciones sociales de Ruskin y que parecían comentar, con más de cien años de adelanto, nuestro presente castigado por la codicia de los bancos y la irresponsabilidad de financieros y políticos. Ruskin, que fue un crítico feroz del capitalismo victoriano y denunció las infames condiciones a las que estaba sometida gran parte de la sociedad inglesa, me hablaba en diferido (permítaseme la broma) y de modo indirecto de lo que pasaba aquí y ahora, en esta Europa exasperada por el miedo, la protesta y la incertidumbre. Así fue creciendo y cerrándose El sueño imperativo, un libro de apenas cien páginas que acaba de publicar Vaso Roto Ediciones y en el que se reúnen 111 fragmentos (los que me conocen saben de mi afición por la numerología) que tocan o reflejan todos los temas que interesaron a su autor. Es un libro de pequeño tamaño pero de grandes horizontes, porque todo lo que dice Ruskin sigue siendo relevante a estas alturas del nuevo siglo; basta con hacer un pequeño ejercicio de traducción, de transposición a las claves de nuestro tiempo. Esto es cierto incluso en el caso de sus notas sobre estética, en las que siempre se desliza un matiz, un aparte o un juicio que iluminan nuestra visión del arte y la literatura. Por no hablar de su noción de la obra de arte como algo vivo, como forma orgánica cuya totalidad es siempre mayor que la suma aritmética de las partes que contribuyen («coadyuvan») a su existencia.
El libro llega a las librerías la semana que viene en un formato casi de bolsillo, y eso es lo que pretende: ser llevado en el bolsillo, leído a ratos, picoteado en las horas perdidas del tren o el autobús; convertirse en un compañero de trayecto que haga pensar y, si es posible, sonreír. De momento, ahí va como adelanto uno de esos 111 fragmentos del libro que pertenece originalmente a uno de sus libros de madurez, El nido del águila (1872), en el que se reúnen algunas de sus conferencias en Oxford; un fragmento donde la fuerza de la sintaxis aparece tamizada por esa mezcla de escepticismo y admonición que es marca de la casa, y que es su manera de saludar de lejos a la muerte sin reconocer su autoridad:
viernes, marzo 21, 2014
john ruskin, la poesía
martes, diciembre 10, 2013
entonces, ruskin
Sí, créanme, a pesar de nuestra amplitud de miras política y nuestra filantropía poética; a pesar de nuestras casas de beneficencia, hospitales y escuelas dominicales; a pesar de nuestros empeños misioneros en predicar fuera lo que no logramos hacer creer en casa; y a pesar de nuestras guerras contra la esclavitud, enmendadas por la presentación de ingeniosos proyectos de ley... se nos recordará en el curso de la historia como la generación más cruel, y por lo tanto más insensata, que jamás asoló la tierra: la más cruel en relación a su sensibilidad y la más insensata en relación a sus conocimientos científicos. Ningún pueblo, comprendiendo el dolor, infligió tanto; ningún pueblo, conociendo los hechos, actuó menos conforme a ellos.
miércoles, febrero 24, 2010
ruskin / dibujando la hiedra
[A menudo, cuando alguien me pregunta por qué insisto en traducir ciertos poemas, aun a sabiendas de que la traducción nunca estará medianamente a la altura del original, quisiera citarle entero este fragmento de John Ruskin. La correspondencia es obvia. Ese Ruskin que dibuja un poco de hiedra sobre un tallo de espino mientras discurre que «nadie [le] había enseñado a dibujar lo que tenía ante los ojos» es el espejo donde se miran quienes -yo entre ellos- piensan o intuyen que sólo empezaron de verdad a leer poesía cuando arrancaron a traducirla.]
domingo, junio 14, 2009
Ruskin en Fonte Branda

Vi Fonte Branda por última vez con Charles Norton, bajo los mismos arcos desde donde la vio Dante. Juntos bebimos de ella, y juntos caminamos aquel atardecer por las colinas, donde las luciérnagas brillaban caprichosamente en el aire aún no oscurecido, entre los matorrales aromáticos. ¡Cómo brillaban!, moviéndose como luz de estrellas finamente astillada entre las hojas purpúreas. ¡Cómo brillaban! por el ocaso que tres días antes, mientras entraba en Siena, se desvaneciera en una noche tormentosa, los blancos bordes de las nubes montañosas aún encendidos desde poniente, y el cielo abiertamente dorado en calma tras la Puerta del corazón de Siena, con sus palabras aún doradas, «Cor magis tibi Sena pandit», y las luciérnagas por doquier, en cielo y nubes, levantándose y cayendo, mezcladas con los relámpagos, y más intensas que las estrellas.
domingo, febrero 18, 2007
bonifacio y un fragmento de john ruskin
Uno de los rasgos (y, en lo que se me alcanza, bastante universal) de los más grandes maestros es que nunca se esperan que veas su trabajo; parecen siempre bastante sorprendidos de que quieras verlo; y no del todo complacidos. Dígale a uno que piensa exhibir su lienzo en un lugar privilegiado de la mesa con motivo de la gran velada que tendrá lugar en su residencia en la ciudad, y que tal o cual ilustre señor le dedicará un discurso; no se inmutará lo más mínimo, ni siquiera de manera desfavorable. Lo más seguro es que le haga llegar lo más miserable que tenga en la carbonera. Pero llámelo a toda prisa y dígale que las ratas han abierto a mordiscos un feo agujero detrás de la puerta de la sala de recibo, y que desea hacer enyesar y pintar la pared; y le hará una obra maestra que el mundo entero, asomándose por detrás de su puerta, querrá admirar eternamente.
John Ruskin, Mornings in FlorenceHe pensado mucho en estas líneas de Ruskin a propósito de la retrospectiva de Bonifacio que alberga el Círculo de Bellas Artes de Madrid (Sala Picasso) hasta el 1 de abril. Una exposición espléndida, comisariada por Juan Manuel Bonet, y que incluye, además de sus grandes paneles, numerosos dibujos y bocetos. Bonifacio responde cabalmente al retrato del pintor esbozado por Ruskin: alguien a quien le impresionan muy poco los fastos de este mundo. Su desmarque es tan genuino como su escepticismo lleno de vitalidad y de indagación visual.
Una de las grandes satisfacciones de nuestro trabajo con la galería de Luis Burgos fue la posibilidad, dentro de la colección "El lotófago", de poner en contacto la pintura de Bonifacio con un largo poema (Himno a la vida) del norteamericano James Schuyler. Dos sensibilidades muy distintas (luciferina y agónica la de aquél, impresionista y elegíaca la del norteamericano) que, sin embargo, en el espacio de unas pocas páginas, lograron complementarse sin fisuras.