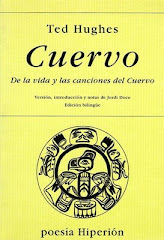No soy músico, por desgracia; sin embargo, alguna vez he soñado
con una pieza para piano –algo sencillo, ligero, como aquellos primeros ejercicios
minimalistas de Brian Eno o The Penguin Cafe Orchestra– hecha de acordes
siempre distintos y siempre imprevisibles: una serie infinita, o poco menos, en
la que cada acorde siguiera de manera natural al anterior y anunciara en parte
el siguiente, pero sin repetir ninguno. ¿Es posible? ¿Y cómo sería su equivalente
en poesía? ¿Un poema sin asunto, o de discurrir libre y errático, en el que
cada verso enlazara únicamente con sus dos vecinos inmediatos? ¿Un cadena
incomprensible que sólo revelara sentidos fugaces –parpadeantes– tomada en
bloques o eslabones de tres versos? ¿Abdicar de un argumento global a base de
hipertrofiar la conexión entre piezas contiguas?
•
De Eno recuerdo sobre todo la anécdota que originó Discreet Music (1975), su primera tentativa
de música ambient. Fue cuando pasó
una temporada en cama y escayolado por culpa de un accidente de coche. Un amigo
le había traído un disco de música de arpa, pero estaba solo en casa y tuvo que
hacer esfuerzos enormes para ponerlo en el tocadiscos. Cuando volvió a
acostarse, se dio cuenta de que el volumen estaba muy bajo –casi en el umbral
de lo inaudible– y que uno de los canales de estéreo no funcionaba. Sin fuerzas
para incorporarse de nuevo y subir el volumen del aparato, se resignó a seguir
escuchando: apenas lograba distinguir algunas notas por encima del silencio,
crestas de sonido, borboteos engañosos, un rumor como de fondo que la mente
interpretaba caprichosamente. Pero entonces, según cuenta, descubrió que
aquellas circunstancias «me ofrecían lo que para mí era
una nueva forma de oír música, como un elemento más de la atmósfera de mi
entorno, del mismo modo que el sesgo de la luz y el sonido de la lluvia eran elementos
de esa atmósfera».
Sospecho que Music for
Airports (1978), que se abre con el piano escolar y repetitivo de Robert
Wyatt, tiene más que ver con aquella experiencia concreta de escucha, pero en
ambos casos lo que importa es que estamos ante ejercicios de reticencia, de
ligereza. Se trata de cultivar la indeliberación, sí, pero también de atrapar
al oyente en un mundo de sonidos fortuitos, hipnóticos, de hacerle oscilar
entre el aburrimiento y la fascinación, de mostrarle tal vez que entre uno y
otra no hay más que un paso, un roce, un compás. Es la música flotante de la
duermevela, la inercia de un eco, nubes de sonidos que se desplazan lentamente
sobre la llanura del sueño (uno de los trabajos más recientes de Eno se llama, justamente, «pequeña embarcación en un mar de
leche»). Llegados a ese punto, las notas empiezan a confundirse con el
fluir de la sangre. Todo existe en un estadio inicial de brote, de expectativa.
Pero sin gravedad, literal o figurada. No hay tensión, nada se cierra ni
coagula. El silencio es un prado donde brotan zarcillos de notas, alfombras
sonoras. Y uno pisa la hierba sin prestar atención, o se tumba en ella para
tomar el sol, y ve pasar las nubes, que también suenan.