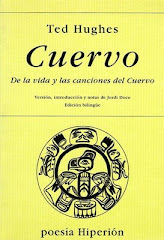Este es el texto que redacté para la
presentación del libro Bajas presiones
(prólogo de Marta Agudo, Trea, 2016), de Azahara Alonso, que tuvo lugar el sábado 7 de mayo en la
Librería Los Editores. Finalmente no lo leí, o no del todo, pero me vino bien
tener los folios en las manos como «seguro de habla». Lo comparto ahora, agradeciendo una vez más a Azahara su
confianza en mi lectura.
Permítanme que comience con esta confesión.
No es fácil abordar críticamente un libro de aforismos, como no lo es hablar de
ninguno de los géneros breves. Cuando el discurso es más extenso y
sintácticamente elaborado que la materia de que trata, se corre el riesgo de
decir más y peor, o de volver a decir de manera trivial y redundante, lo que
otro ha dicho con precisión memorable. Es verdad que no estoy hablando de un aforismo, sino de un conjunto de
ellos –de todo un libro, en realidad–, pero ustedes me entienden. El aforismo
es un alfiler que se inventa la mariposa clavada en él, y explicarlo puede ser
tan ridículo como aclarar un chiste o tan mezquino como desvelar un truco de magia.
Bajas
presiones es un libro peculiar por varias
razones. Ante todo, porque es el primer libro de su autora, y el hecho de que
el libro inicial de un escritor lo sea de aforismos ni es habitual ni es lo
esperable. Resulta, de hecho, más bien insólito. Así de mano, sólo recuerdo el
caso de José Bergamín, que se estrenó en 1923 con El cohete y la estrella. Pero la escritura juvenil de Bergamín
tenía mucho que ver con la doble imantación literaria de Juan Ramón Jiménez,
que fue un poco su padrino –al que luego traicionó, como es preceptivo–, y de
las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Los libros de aforismos suelen ser
productos laterales, o licores destilados de una cierta experiencia vital y
literaria. Lo diré con un juego de palabras: más que cantos de la experiencia
a la manera de Blake, son notas aisladas, compases sacados fuera de contexto pero
que iluminan ese contexto desde fuera.
Pero la extrañeza es doble cuando se
repara en que Bajas presiones no es
una colección de ocurrencias ni de juegos de palabras ni de greguerías ni de
agudezas irónicas tan al uso, sino el fruto de un ejercicio continuo y refinado
de pensamiento, de una visión muy determinada de la vida y la literatura, es
decir, y en resumidas cuentas, de una actitud moral. En sus páginas puede haber
–y de hecho hay– golpes de ironía, chispas de ingenio y la imagen más o menos
sugerente o extravagante, pero el conjunto está imantado por la mirada pasional
y escéptica de una moralista. Dicho de otro modo: es el libro de alguien que
debe recurrir a la literatura para denunciar las carencias y las limitaciones
de la palabra; una palabra que, por lo pronto, nos sirve para sobrellevar la
vida. Se abre así el círculo vicioso perfecto: porque vivir es también
enfrentarse una y vez a las carencias y limitaciones de la existencia. Y para
ello recurrimos a todo tipo de maniobras de distracción, empezando por la literatura.
Lejos de ser una simple colección de
fragmentos, Bajas presiones está
ordenado y estructurado de manera cuidadosa, deliberada, con algo parecido a
estribillos que lo pautan de principio a fin. Con imágenes que recurren y
obsesiones (el insomnio de las cinco de la mañana, el paraíso, los aviones, las
estrellas, los libros, los días sin sol, Sísifo) que van y vienen en forma de
variaciones sobre un mismo tema. Y con un tono personal –esto es importante– que lo
unifica y le da nervio, intensidad. Un tono que oscila entre el orgullo y el
desengaño, la fiereza y el autocastigo, que puede ser desafiante («Uno no puede hacer literatura si no aprendió antes a deletrear Faulkner») y a
la vez desencantado. Como buena moralista, su autora piensa sobre todo a la contra, sin concesiones ni
coquetería, con picos de ironía y hasta de sarcasmo que es la primera en aplicarse
a sí misma. Como bien dice: «Moralista es quien se ríe de su
tragedia». Es una buena definición del libro, que podría combinarse con estas
otras: «Mi espacio está en el recorrido de la frase»; «Escribimos porque no tenemos respuesta». Y,
como ejemplo de ese pensar agonista o antagonista ya señalado: «La predilección por ciertos autores nace del deseo de asociarse
contra algo».
Hay, desde luego, frases de carácter
puramente sentencioso, como hay también pequeñas fugas hacia la ocurrencia o la
frase desnuda y enigmática («Un libro abierto es un cuervo»), pero son variaciones, breves excursiones que lejos de difuminar
el efecto global del libro lo hacen más intenso y perentorio. Son breves
remansos que permiten cambiar de ritmo, o mejor dicho, reactivar el principio
de picoteo que es consustancial al trato con un libro de aforismos.
Dije antes que el libro está recorrido
–suturado, en realidad– por una serie de presencias recurrentes que le
confieren unidad: esos «días sin sol» con los que se
abre –días de «bajas
presiones»,
en efecto– se van repitiendo cada ciertas páginas y
están, creo yo, asociadas a ese deseo infantil de aviones, de estrellas, de aquellos elementos que pueden
comparecer en un cielo despejado. Señales, me parece entrever, de un paraíso
perdido que no sé si es el de la infancia, pero que en todo caso comparece con
nombre propio a lo largo del libro y que da al conjunto intensidad emocional, que
es como decir que alienta al fondo de sus renuncias y negaciones, como esa –rotunda, inequívoca– de la sílaba en que se cierra: «No».
Se trata, en fin, de un paraíso de cielos
despejados que se nubló pronto y que ya es irrecuperable, porque en parte era
falso. Como decía uno de los barrocos hermanos Argensola: «Ni es cielo ni es azul». Un verso que Azahara, no menos
barroca y abrumada por el paso del tiempo, no menos consciente de la vanidad de
vanidades que es la existencia humana, viene a glosar así: «La convivencia con las nubes educa en la aceptación de las
amenazas del cielo». Y es que algún momento, muy pronto, cae una sombra eliotiana que
lo desbarata todo. De igual modo que las terribles cinco de la madrugada «son el agujero negro de los días» y
por eso, en otro momento, «le caen a Sísifo a los pies. Una
a una», una conciencia temprana de la vida nos la arruina para siempre.
Y estos aforismos son el modo en que uno va construyendo respuestas que por
definición son parciales, sucesivas, pero también complementarias.
Bajas
presiones pertenece a esa clase de libros que no
se eligen escribir, sino que se imponen, que nacen dictados por la fatalidad.
Como dice su autora: «Un escritor que elige sus temas
no es más que un cronista»; y más adelante: «Un escritor que elige sus temas es como una puerta sin bisagra», que yo entiendo como que no lleva a ningún sitio, no nos permite
salir de la celda de una subjetividad que, mal encauzada, puede
devenir en solipsismo. En este sentido, es un libro de aprendizaje, lo que no
quiere decir que sea el libro de una aprendiz. Aquí hay madurez vital y
literaria, conciencia plena de hasta qué punto el aforismo exige sencillez,
elegancia y precisión. Como escribió el poeta inglés Charles Tomlinson en unos
versos que no me canso de citar: «No tiene que haber nada /
superfluo, nada que no sea elegante / ni nada que lo sea si sólo es eso». Este libro cumple del todo con esta condición, y lo hace con
aplomo y ecuanimidad, asumiendo sin quejas ni caídas su cuota de desengaño y
violencia tácita. Abrir este libro, como quiere su autora, es convertirlo en un
cuervo impasible que nos dice al oído: Nevermore.
Y disfrutar con todos los matices que es capaz de dar a las palabras no, nada,
nunca.