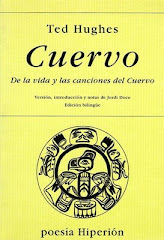(El poeta inglés Charles Tomlinson murió el pasado 22 de agosto. Su estado de salud se había agravado notablemente este verano, pero la noticia, con ser esperada, no fue menos triste. Cuando escribí estas líneas de homenaje, no era consciente de que se habían cumplido exactamente veinte años de mi primera visita a Brook Cottage, la casa del poeta. Fue en noviembre de 1995, y las fotos demuestran que mi memoria, la misma que ha dictado los primeros párrafos de esta nota, no me engaña demasiado.
Una versión reducida de este escrito vio la luz en el número de octubre de El Cuaderno.)
Recostada en el fondo del valle, la casa
–o más bien, la vieja pareja de cobertizo y establo («con crin
ligaban la argamasa: había caballos») que era su hogar desde 1958– brillaba como un lingote; una caja
de cerillas abrochando la cremallera del río, rozándose con la vegetación
oscura (acebos, castaños, nogales, algún roble) que crecía en la orilla. Al
otro lado, una ladera con pastos: cercas de madera, un rebaño de ovejas, vacas tranquilas.
Una escena inverosímil de puro idílica, a pesar de que era noviembre; el cliché
de la arcadia inglesa. Pero el hombre que miraba a su alrededor con aire
satisfecho, refiriéndome los accidentes del terreno mientras fruncía el ceño y se
frotaba las manos heladas, llevaba un coqueto béret francés (las fotos dicen que azul marino) y no se resistía a interrumpir sus comentarios
para citar en voz alta a Mallarmé: «Mon âme vers ton front où rêve, ô calme sœur, / Un
automne jonché de taches de rousseur…». El acento sonaba
escolar, pero el énfasis era impecable, con especial atención a las vocales
largas y las rimas, entonadas sin pedantería. El aire se volvió más tibio de pronto,
como si hubiera soplado directamente desde Valvins.
Poco después, sentados a la mesa de la
merienda, la ingenuidad con que acepté su invitación a probar su amado gentleman’s relish (una pasta de anchoas
de textura arenosa y sabor alquitranado que no puedo recordar sin estremecerme)
lo puso de buen humor para el resto de la tarde. Aquel mejunje era una
pervivencia de su paladar infantil, un eco del joven Tomlinson criado en la
penuria de una Inglaterra proletaria que él, sin embargo, recordaba sin
nostalgia pero también sin rencor. Como ha recordado su editor Michael Schmidt,
«se alegraba de no haber padecido “la suave opresión de la
prosperidad”». Y el mismo
Charles, comentando uno de sus grandes poemas de madurez, «The Return» («El
regreso»), había definido su infancia como un tiempo «de carencias, pero a la
vez repleto de posibilidades insospechadas». Su estoicismo no exento de
picardía, afirmado por la vitalidad y el buen humor, desdeñaba las quejas y las
excusas de mal pagador. Nada de perder el tiempo lamentando lo que fue o lo que
podría haber sido. «La casa se construye con lo que ahí encontramos», y así
también la vida, la poesía, los espacios complementarios de la familia y la
palabra, la amistad y el arte. Como escribió en otro poema célebre: «El azar de la rima es el azar de
los encuentros: desde ese mismo instante / lo fortuito se vuelve, por
encontrado, vinculante».

Nuria González, 1995
Esa
vida se cerró el pasado 22 de agosto, a los 88 años. La noticia no fue una
sorpresa para quienes estábamos más o menos al corriente de su estado, pero no
por ello fue menos triste. Poeta, traductor y crítico literario, artista
gráfico, profesor universitario, viajero impenitente… la lista de sus méritos
es tan extensa como la de sus amigos y lectores, pero más importante que
cualquier inventario es subrayar la coherencia rigurosa que animó su itinerario
vital y creativo. Una coherencia, por lo demás, que abundó en riquezas y
paradojas inesperadas: el inglés casi estereotípico que habita su hogar de hobbit sin dejar de recorrer medio
planeta, de Italia a Japón, de Grecia a Nuevo México; el poeta de la naturaleza
capaz de leer con lúcida ferocidad las superficies de la vida urbana; el admirador
del estilo neoclásico de Dryden y de Pope que dedicó gran parte de sus
esfuerzos juveniles a introducir la poesía norteamericana de vanguardia (Stevens,
W.C. Williams, los poetas objetivistas, el grupo Black Mountain) en la
Inglaterra de su tiempo; el notario puntilloso de su tierra, obsesionado con la
noción de lugar y con acotar el suyo propio
en la trama intrincada de gremios y clases sociales en su Stoke-on-Trent natal,
que fue también el poeta inglés más cosmopolita y volcado hacia Europa de su generación,
traductor de Fiódor Tiútchev y Antonio Machado, lector de Ungaretti y Philippe
Jaccottet, amigo y colaborador de Octavio Paz…
El
poeta, en fin, que hizo del mirar un arte, empeñado en aunar las lecciones del
empirismo y de la imaginación recreadora, tan fiel a los datos de la percepción
como a la memoria que ahonda y sintetiza, pero que a la vez, en sus collages y
decalcomanías, plasmó paisajes interiores que observan las leyes del deseo y la
metamorfosis, un edén de formas que juegan, charlan y se niegan a estar quietas.
Su entusiasmo juvenil por la obra visionaria de Blake (a quien emuló en un
libro –Nightbook– que duerme
felizmente en su archivo) lo vacunó para siempre contra la tentación de la verbosidad
y el subjetivismo miope, pero fue ese mismo aliento onírico el que dio vida a
su trabajo visual. En poesía, sin embargo, halló modelos en la reticencia
elegante y rococó de Wallace Stevens, la sobriedad sincopada de W.C. Williams o
el diálogo a tres bandas entre percepción, imaginación y memoria que alimenta
el otro romanticismo, el de los
poemas conversacionales de Wordsworth y Coleridge. Su verso tiene la claridad
del cristal o del diamante, pero es un cristal que mira y piensa, que camina de
la mano del mundo y registra sensaciones con la precisión de un sismógrafo que
luego, en la página, dibujara terrarios y jardines.

Brook Cottage, Richard Swigg
Charles halló muy pronto residencia en la
tierra de nuestro idioma gracias a la amistad cómplice y admirativa de Octavio
Paz. La mayoría de sus amigos españoles y mexicanos lo fueron porque, a su vez,
eran amigos y colaboradores de Paz. Su vínculo con México y, más tarde, con
España, fue íntimo y profundo. Sus poemas sobre México, extensión de los que
dedicó en la década de 1960 al sur de Estados Unidos, se leen como un diario
intermitente de sus viajes por el país: la frescura y la perspicacia de sus sondeos
están hechas de cercanía y extrañeza, asombro y admiración; parece tener un
sexto sentido para el dato significativo, el detalle humorístico, la distorsión
que su propia presencia introduce en la escena.
Por contraste, sus viajes a España fueron
pocos y tardíos. Como muchos ingleses de su generación, se negó a visitar el
país durante la dictadura de Franco. Quien solía definirse como anarquista tory sintió toda su vida una repugnancia
visceral por cualquier forma de autoritarismo. Pero aquí halló, durante la
década de 1990, lectores cercanos y atentos que le consolaron de algunas decepciones
domésticas. Uno de ellos, Juan Malpartida, coordinó una antología de título
significativo (La insistencia de las
cosas, 1994) que tomaba como
germen o cimiento las versiones que Octavio Paz había hecho más de veinte años
atrás. Serían el punto de partida de otras muchas, en México y en España.
Parece claro que con sus versiones Paz no
quiso únicamente saldar la deuda contraída desde que Tomlinson, a la vuelta de su
primera visita a México, tradujera algunas piezas breves de Días hábiles («Madrugada», «Aquí»,
«Paisaje»…); fue también el modo de expresar su
admiración por una poesía que, sin renunciar a la imagen luminosa y la palabra
medida, salía una y otra vez al encuentro del mundo. En su amigo inglés Paz
halló al vástago improbable de Wordsworth y Valéry: la herencia del
romanticismo pasada por el tamiz de la modernidad constructivista. Rigor, sí, ma
non troppo. La mezcla era seductora para un Paz
que venía cansado de las vetas más lenguaraces de la vanguardia, sobre todo la
hispanoamericana. El trato con Tomlinson le llevó a Wordsworth (El preludio) y de ahí a concebir el plan
de un poema autobiográfico, lo que ahora conocemos como Pasado en claro. Diría incluso que en la lección de equilibrio y
claridad analítica de esta escritura, en su respeto escrupuloso por el mundo
sensible, llegó a ver una virtud moral: el pudor o la reticencia como una forma
suprema de higiene; y sin la obsesión francesa de cortar pelos en tres que
confundió incluso a un poeta como Ponge.
Por lo demás, las afinidades no pueden
ocultar las diferencias. Las cartas nos dicen que la fase más intensa de su
diálogo tuvo lugar durante los años que siguieron a la escritura y montaje de Renga, cuando Paz halló en nuestro poeta
un interlocutor fiable y eficaz que compensaba esa desidia latina a la que
nunca terminó de resignarse. Pero Charles estaba lejos de la pasión política de
Paz. Sin llegar a lamentarla, la vio como un estorbo, una interferencia que ponía
en entredicho el impulso creativo. Los escasos poemas de corte político de
Tomlinson (como
el justamente famoso «Asesino», puesto en boca de Ramón Mercader) son más bien
retratos psicológicos, denuncias de la ceguera o el embotamiento emocional que
induce la fe revolucionaria. Mercader es literalmente incapaz de ver a su víctima. Nada en su
adiestramiento ideológico le ha preparado para el caudal de sangre que mancha
la mesa, los libros, su propia ropa. La materialidad grosera de la sangre es la
venganza que la vida concreta, el cuerpo irreducible de la vida, inflige en la
mente ofuscada por el fanatismo.
La obra de Charles Tomlinson se cumplió,
a todos los efectos, con la publicación de sus New Selected Poems (Carcanet, 2009).
Desde entonces, ingresó en un mutismo que la muerte no ha hecho sino confirmar.
Quedan sus poemas y traducciones. Quedan sus ensayos, impecables, pegados a la
letra de la obra y sin embargo capaces de iluminarla desde ángulos insospechados.
Queda su voz, recogida en las grabaciones que Richard Swigg fue haciendo
durante años y que abarcan no sólo sus propios libros sino textos centrales en
su formación como La tierra baldía, sin
duda la mejor lectura del poema de Eliot que he leído nunca (algunas de estas
grabaciones se pueden escuchar en PennSound, portal de la Universidad de
Pennsylvania). Que nada habría posible sin la compañía, el apoyo y la
complicidad de su esposa Brenda, como él mismo se encargaba de repetir cuando
tenía ocasión («Le doy a leer todo. And damn it, she’s always right!»), no es sino otra forma de llamar la atención sobre esa
continuidad fundamental que, por debajo de las paradojas aparentes, define su
vida y su obra; una fidelidad ejemplar al arte como educación de los sentidos y
lección de vida que todo lo imagina o anticipa, hasta su propio final: «Mariposas
amarillas / que transitan nerviosas / de flores escarlatas a flores de bronce /
desaparecen cuando la noche aparece».

Nuria González, 1995