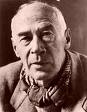TERCERA CARTA
Le he hablado hasta ahora de mi país y quizás ello le haya inducido a pensar al
principio que he cambiado de lenguaje. En realidad, no ha sido así. Lo que ocurre es
que no dábamos el mismo sentido a las mismas palabras, no hablamos ya la misma
lengua.
Las palabras adquieren siempre el color de los actos o de los sacrificios que
suscitan. Y la palabra patria adquiere entre ustedes reflejos sangrientos y ciegos, que
me la harán siempre ajena, en tanto que nosotros hemos puesto en la misma palabra
la llama de una inteligencia en la que el valor es más difícil, pero en la que el hombre
sale ganando. Como habrá comprendido ya, mi lenguaje, en realidad, no ha
cambiado. Sigo diciendo lo mismo que le decía en 1939.
Puede que la mejor forma de demostrárselo sea la confesión que voy a hacerle.
Durante todo ese tiempo en que nos hemos limitado a servir obstinada,
silenciosamente, a nuestro país, nunca hemos perdido de vista una idea y una
esperanza, siempre presentes en nosotros, y que eran las de Europa. Cierto que
llevamos cinco años sin mencionarlas. Pero es que ustedes hablaban de ellas con voz
muy alta. En eso, una vez más, no utilizábamos el mismo lenguaje. Nuestra Europa
no es la de ustedes.
Pero antes de explicarle lo que es, quiero afirmarle por lo menos que entre las
razones que nos asisten para combatirles (las mismas que nos asisten para vencerles)
acaso la más profunda sea la conciencia que tenemos de haber sido no solamente
mutilados en nuestro país, golpeados en lo más vivo de nuestra carne, sino
despojados de nuestras más hermosas imágenes, de las que ustedes ofrecen al mundo
una odiosa y ridícula versión. Lo que hiere más profundamente es que se falsee lo
que amamos. Y para mantener intacta dentro de nosotros la juventud, el poder de esa
idea de Europa que escamotearon ustedes a los mejores de nosotros dándole el
indignante sentido que habían elegido, necesitamos toda la fuerza del amor meditado.
Por eso, hay un adjetivo que no utilizamos ya desde que llaman ustedes europeo al
ejército de la esclavitud, y no lo hacemos para conservarle celosamente el significado
puro que no deja de tener para nosotros y que quiero explicarle.
Hablan ustedes de Europa, pero la diferencia estriba en que la conciben como una
propiedad, en tanto que nosotros nos sentimos dependientes de ella. No empezaron a
hablar así de Europa hasta el día en que perdieron África. Esa clase de amor no es la
buena. Esta tierra en la que tantos siglos han dejado sus ejemplos no es para ustedes
sino un retiro forzado, mientras que ha supuesto siempre para nosotros nuestra mejor
esperanza. Tan súbita pasión es producto del despecho y de la necesidad. Es un
sentimiento que no honra a nadie y entenderá entonces por qué no ha querido
compartirlo ningún europeo digno de tal nombre.
Cuando dicen ustedes Europa, piensan: «Tierra de soldados, granero de trigo,
industrias domesticadas, inteligencia dirigida». ¿Voy demasiado lejos? Pero sí sé que
cuando dicen Europa, aun en sus mejores momentos, cuando se dejan llevar por sus
propias mentiras, no pueden por menos de pensar en una cohorte de dóciles naciones
dirigidas por una Alemania de señores, hacia un futuro fabuloso y ensangrentado. Me
gustaría que captase usted bien esa diferencia. Europa es para ustedes ese espacio
rodeado de mares y montañas, perforado de minas, cubierto de mieses, donde
Alemania juega una partida en la que lo que está en juego es su destino. En cambio,
para nosotros es esa tierra del espíritu en la que desde hace veinte siglos prosigue la
más asombrosa aventura del espíritu humano. Es ese privilegiado palenque donde la
lucha del hombre de Occidente contra el mundo, contra los dioses, contra sí mismo,
alcanza hoy su momento más desquiciado. Ya ve usted que no existe un rasero común.
No tema que esgrima contra usted los argumentos de una vieja propaganda: no
reivindicaré la tradición cristiana. Es otro problema. Demasiado la han utilizado
también ustedes, jugando a erigirse en defensores de Roma. No se han recatado en
hacerle a Cristo una publicidad a la que empezó a acostumbrarse el día en que recibió
el beso que le destinaba al suplicio. Comoquiera que sea, la tradición cristiana no es
más que una de las que forjaron esa Europa y no soy yo el llamado a defenderla ante
usted. Ello requeriría el gusto y la inclinación de un corazón entregado a Dios, y le
consta que no es ése mi caso. Pero cuando me aventuro a pensar que mi país habla en
nombre de Europa y que defendiendo al uno defendemos a ambos, yo también tengo
entonces mi tradición. Es al mismo tiempo la de un puñado de grandes individuos y
la de un pueblo inagotable. Mi tradición tiene dos élites, la de la inteligencia y la del
valor; tiene sus príncipes del espíritu y su pueblo innumerable. Juzgue usted hasta
qué punto esa Europa, cuyas fronteras son el genio de algunos y el profundo corazón
de todos esos pueblos, difiere de esa mancha coloreada que se han anexionado
ustedes en mapas provisionales.
Haga memoria: me dijo usted un día en que se burlaba de mis indignaciones:
«Don Quijote nada puede si Fausto quiere vencerle». Le dije entonces que ni Fausto
ni Don Quijote estaban hechos para vencerse el uno al otro, y que el arte no se había
inventado para traer el mal al mundo. Por aquel entonces, le gustaban a usted las
imágenes un poco recargadas y continuó con su argumentación. A su entender, había
que elegir entre Hamlet y Sigfrido. En aquella época, yo no quería elegir y sobre
todo me parecía que Occidente no podía situarse sino en ese equilibrio entre la fuerza
y el conocimiento. Pero a usted le traía sin cuidado el conocimiento, sólo hablaba de
poder. Hoy me entiendo mejor y sé que ni el propio Fausto les servirá de nada.
Porque, en efecto, hemos admitido la idea de que, en determinados casos resulta
necesaria la elección. Pero nuestra elección no tendría más importancia que la suya si
no la hubiéramos hecho con la conciencia de que era inhumana y de que las
grandezas espirituales no podían separarse. Nosotros sabremos reunirías después,
cosa que ustedes nunca han sabido. Como ve, la idea es siempre la misma, hemos
remontado grandes peligros. Pero la hemos pagado lo bastante cara como para poder
aferramos a ella. Ello me impulsa a afirmar que su Europa no es la buena. No tiene
nada capaz de reunir o de enaltecer. La nuestra es una aventura común, en la que
seguiremos trabajando, a pesar de ustedes, por la vía de la inteligencia.
No iré mucho más lejos. En ocasiones, al torcer por una calle, durante esos raros
respiros que dejan las largas horas de la lucha común, me ocurre pensar en esos
lugares de Europa que conozco bien. Es una tierra magnífica, hecha de esfuerzo y de
historia. Revivo los peregrinajes que realicé con todos los hombres de Occidente; las
rosas en los claustros de Florencia, los bulbos dorados de Cracovia, el Jradschin y sus
palacios muertos, las estatuas contorsionadas del puente Carlos en el Moldava, los
delicados jardines de Salzburgo. Todas esas flores y piedras, esas colinas y paisajes
donde el tiempo de los hombres y el tiempo del mundo han mezclado los viejos
árboles con los monumentos. Mi recuerdo ha fundido todas esas imágenes
superpuestas para convertirlas en un solo rostro, que es el de mi patria mayor. Se me
encoge el corazón cuando pienso que en esa enérgica y atormentada faz se ha posado,
desde hace años, la sombra de ustedes. Sin embargo, algunos de esos lugares los
hemos visto juntos. Poco podía imaginarme en aquella época que tendríamos que
liberarlos algún día de ustedes. Y todavía, en momentos de rabia y desesperación,
lamento que las rosas sigan creciendo en el claustro de San Marcos, que las bandadas
de palomas sigan alzando el vuelo en la catedral de Salzburgo y que los geranios
rojos sigan creciendo incansablemente en los pequeños cementerios de Silesia.
Pero en otros momentos, y son los únicos auténticos, me congratulo de ello.
Porque todos esos paisajes, esas flores y esos campos labrados, la más vieja de las
tierras, les demuestran a ustedes cada primavera que hay cosas que no pueden ahogar
en sangre. Y con esta imagen puedo terminar. No me bastaría pensar que todas las
grandes sombras de Occidente y que treinta pueblos están con nosotros: no podía
olvidarme de la tierra. Y así sé que todo en Europa, el paisaje y el espíritu, les niega
tranquilamente, sin odio desordenado, con la serena fuerza de las victorias. Las armas
de que dispone el espíritu europeo contra ustedes son las mismas que ostenta esta
tierra en su eterno renacer de cosechas y corolas. La lucha que mantenemos posee la
certeza de la victoria porque tiene la obstinación de las primaveras.
Ya sé que no se habrá resuelto todo cuando estén ustedes vencidos. Europa estará
todavía por hacer. Siempre está por hacer. Pero al menos seguirá siendo Europa, o
sea, lo que acabo de describirle. Nada se habrá perdido. Piense en lo que somos
ahora, seguros de nuestras razones, prendados de nuestro país, atraídos por toda
Europa, y en un justo equilibrio entre el sacrificio y el amor a la felicidad, entre el
espíritu y la espada. Se lo digo una vez más, porque debo decírselo, se lo digo porque
es la verdad y porque ésta le enseñará el camino que mi país y yo hemos recorrido
desde los tiempos de nuestra amistad: poseemos desde ahora una superioridad que les
matará.
Abril de 1944
(Albert Camus, Cartas a un amigo alemán, Tusquets Editores, 2007)