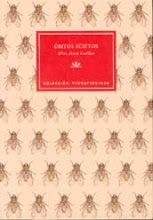Gracias a las series de la tele, en aquel sótano insalubre llamado España* nuestra vida de infantes pobres era menos triste y ramplona, menos miserable y dura, más llevadera. ¡Cómo molaban, joder! Me es imposible olvidar, por ejemplo, la de El fugitivo, con aquel manco cabrón del brazo ortopédico y gabardina guarra, malo malísimo puteándole la vida al bueno del doctor Kimble que no paraba de huir por todo el país levantando las sospechas del sheriff paleto del condado de turno en cada episodio, esquivando con suerte y astucia (y la complicidad a veces de alguna atractiva granjera) todos los intentos del FBI por capturarlo mientras intentaba demostrar su inocencia en el asesinato de su mujer y atrapar al verdadero criminal, un auténtico cerdo. Ojito con los mancos: así, a bote pronto, pueden dar pena, pero yo no me fiaría mucho.
O Bonanza, que ya desde el principio, desde los títulos de crédito con el mapa del rancho “La Ponderosa” (al sur de Carson City y ribereño del lago Tahoe donde, por cierto, Michael Corleone hace matar a su hermano Fredo en la segunda peli de la saga de El Padrino) ardiendo en la pantalla y toda la familia cabalgando al ritmo de la pegadiza musiquilla (que yo siempre pensé de banjo, aunque ya sé que no lo era) con un horizonte montañoso de fondo, nos ponía en situación de aventura y con los dientes largos. A ver qué les pasa hoy al bueno de Ben Cartwright y sus tres chicarrones; los cuales, dicho sea de paso y sin malsana intención por mi parte, que conste, no eran hermanos hermanos, sino hermanastros. Y cada uno hijo de una madre diferente. ¡Qué espabilao el Ben, menudo donjuán, qué capacidad seductora y de reproducción! Con la pinta de santurrón que tenía. No, si con razón dice el dicho que las apariencias engañan. O que en la variedad está el gusto. O, y nunca mejor traído que en este caso aunque sea metafóricamente, donde pongo el ojo, pongo la bala. En fin, no sigo, creo que queda más claro que el agua.
Salía también (así lo recuerdo al menos, aunque puede que la memoria, esa mentirosa cochina, me juegue una mala pasada) un cocinero chino que era la hostia, blanco de las bromas constantes de los mozos y con un perpetuo cabreo a cuestas. Cuando estaba la comida preparada, tocaba como un poseso el triángulo metálico que colgaba en el porche para anunciar la pitanza y los cuatro machotes dejaban al punto la faena que tuvieran entre manos (limpiar el granero, domar un potro o una yegua particularmente cerril, engrasar la carreta, marcar una res...) y acudían al reclamo del guiso salivando como perros de Pavlov tras la descarga, cual toretes encelados en el capote, tal que lobos hambrientos a redil de corderos afilando las mandíbulas por el camino.
Ninguna mujer en el rancho enredando ni malmetiendo con caprichos o manías. Se conoce que el patriarca de la finca había escarmentado de sus líos de faldas.
O Viaje al fondo del mar, con las burbujitas falsas en el agua y aquel submarino de pega, más falso que un billete de tres dólares, cuya silueta en contraluz hacia la superficie semejaba un rape gigante y donde no había capítulo en que la tripulación al completo no las pasara canutas con insólitos percances.
¡Carguen torpedos! ¡Arriba el periscopio! ¡Inmersión, inmersión! ¡Cierren escotillas! ¡Paren máquinas! Las perentorias órdenes del almirante Nelson (aquí no se quebraron mucho la cabeza con el nombre los guionistas), que eran dictadas inevitablemente en algún momento de todos los episodios para ver de atajar los peligros en los que el submarino y su tropa de machotes se veían envueltos de continuo, se convirtieron, por mor de nuestras ansias fantasiosas y aventureras, en una especie de claves obligadas y necesarias para la tropa de zarrapastrosos que formábamos los alevines de la calle Najarra. (Abro paréntesis: siempre me he preguntado qué coño hacía todo un almirante dentro de un submarino. Cierro paréntesis).
Durante un tiempo inconcreto, aquellos imperiosos mandatos navales que había que acatar a toda leche y sin rechistar bajo amenaza de arresto en calabozo o de consejo de guerra fueron, nuestra manera habitual de comunicarnos. Y cada uno tenía su función concreta, no creáis que los soltábamos así porque sí, aquello no era para tomárselo a broma. Ni mucho menos.
¡Carguen torpedos! ¡Arriba el periscopio! ¡Inmersión, inmersión! ¡Cierren escotillas! ¡Paren máquinas! Las perentorias órdenes del almirante Nelson (aquí no se quebraron mucho la cabeza con el nombre los guionistas), que eran dictadas inevitablemente en algún momento de todos los episodios para ver de atajar los peligros en los que el submarino y su tropa de machotes se veían envueltos de continuo, se convirtieron, por mor de nuestras ansias fantasiosas y aventureras, en una especie de claves obligadas y necesarias para la tropa de zarrapastrosos que formábamos los alevines de la calle Najarra. (Abro paréntesis: siempre me he preguntado qué coño hacía todo un almirante dentro de un submarino. Cierro paréntesis).
Durante un tiempo inconcreto, aquellos imperiosos mandatos navales que había que acatar a toda leche y sin rechistar bajo amenaza de arresto en calabozo o de consejo de guerra fueron, nuestra manera habitual de comunicarnos. Y cada uno tenía su función concreta, no creáis que los soltábamos así porque sí, aquello no era para tomárselo a broma. Ni mucho menos.
¡Arriba el periscopio!, por ejemplo, se convirtió en el santo y seña para el encuentro cotidiano de nuestra pandilla a la hora de la merienda y ver qué trastada se nos ocurría para pasar la tarde lo mejor posible.
¡Carguen torpedos! lo usábamos como munición de apoyo moral al entrar en batalla con los tarados de las otras calles, algo que sucedía casi a diario porque siempre había alguna revancha pendiente, alguna venganza a medias, alguna ofensa que reparar tanto por parte de unos como de otros. Aunque en realidad daban igual los motivos: el caso era zurrarse la badana con cualquier excusa y no perder tan sana costumbre.
¡Inmersión, inmersión! equivalía al toque de retirada del Séptimo de Caballería ante el acoso y las acometidas de los feroces pieles rojas cuando las cosas se ponían feas a la hora de huir (preferíamos denominar a esto “reunión táctica en la retaguardia” porque huir era de cobardes y nosotros éramos valientes que te cagas) si no queríamos terminar descalabrados malamente en la escaramuza o dejando atrás algún prisionero que a saber qué espantosos suplicios no sufriría a manos de aquellos desalmados que osaban plantarnos cara un día sí y otro también.
¡Cierren escotillas o paren máquinas!, en fin, era como el the end que ponía el telón a las hostilidades cotidianas y nos servía también como despedida hasta el día siguiente mientras cada uno se iba para su casa bien lamiéndose las heridas, bien saboreando una efímera victoria, bien urdiendo y rumiando alguna brillante añagaza, que a la postre seguro que no lo sería tanto, para futuras escaramuzas.
Y qué decir de Maxwell Smart, el Superagente 86 y su torpeza legendaria. ¡Qué fulano, madre mía! Era como una mezcla delirante entre Mortadelo y Filemón, El inspector Clouseau y Anacleto, agente secreto. Aunque siempre acababa con bien sus demenciales misiones. Y más por casualidad que gracias a su pericia porque era un inepto de campeonato, torpe como un cerrojo. (Abro paréntesis: ¿Por qué se dirá esto? ¿Qué culpa tendrán los humildes cerrojos de la incompetencia y/o burricie de nadie? Cierro paréntesis).
Nos partíamos el culo de la risa cuando las puertas del ascensor le pillaban la nariz al cerrarse. O cuando se quitaba el zapato para llamar a la central con el teléfono cutre que ocultaba en el tacón: parecía el primo tonto del pueblo de 007. ¡Y lo requetebuenísima que estaba su mujer, la Agente 99! Nos gustaba a rabiar. Alguna pajilla en corro, cada cual imaginando lo suyo, nos hicimos a la salud de sus turgencias, el Señor, en su infinita bondad, se las haya conservado con tales firmeza y donaire para gozo también de generaciones futuras. Los dos, 86 y 99, a sueldo de CONTROL, una agencia de espionaje que combatía sin desmayo contra los siniestros agentes de CAOS, tanto o más inútiles que aquéllos y trasunto ficticio y chabacano ambas de las muy reales CIA y KGB. Para entrar en su sede, en verdad un búnker camuflado en el subsuelo de un impersonal edificio de oficinas, los agentes tenían que atravesar un largo pasillo lleno de puertas automáticas siguiendo una línea roja pintada en el suelo (no se fueran a perder) hasta llegar a una cabina telefónica que resultaba ser un ascensor: echaban la moneda, marcaban un número, se supone que en clave, y hala, ascensor pitando para abajo, a ver qué rocambolesca misión toca hoy.
Nos partíamos el culo de la risa cuando las puertas del ascensor le pillaban la nariz al cerrarse. O cuando se quitaba el zapato para llamar a la central con el teléfono cutre que ocultaba en el tacón: parecía el primo tonto del pueblo de 007. ¡Y lo requetebuenísima que estaba su mujer, la Agente 99! Nos gustaba a rabiar. Alguna pajilla en corro, cada cual imaginando lo suyo, nos hicimos a la salud de sus turgencias, el Señor, en su infinita bondad, se las haya conservado con tales firmeza y donaire para gozo también de generaciones futuras. Los dos, 86 y 99, a sueldo de CONTROL, una agencia de espionaje que combatía sin desmayo contra los siniestros agentes de CAOS, tanto o más inútiles que aquéllos y trasunto ficticio y chabacano ambas de las muy reales CIA y KGB. Para entrar en su sede, en verdad un búnker camuflado en el subsuelo de un impersonal edificio de oficinas, los agentes tenían que atravesar un largo pasillo lleno de puertas automáticas siguiendo una línea roja pintada en el suelo (no se fueran a perder) hasta llegar a una cabina telefónica que resultaba ser un ascensor: echaban la moneda, marcaban un número, se supone que en clave, y hala, ascensor pitando para abajo, a ver qué rocambolesca misión toca hoy.
¡Ah, la Guerra Fría y sus misterios, el Telón de Acero y sus enigmas, el espionaje y sus absurdos cachivaches, qué tiempos aquellos! Creo que me estoy poniendo sentimental.
Luego estaban aquellas otras series donde los animales eran los protagonistas absolutos, las estrellas de la función, los cabezas de cartel, los putos amos del cotarro, por así decir. Pero éstas, que a las chicas les encantaban porque les tocaba la fibra tierna y llorica, y que aunque camufladas como de aventuras eran ñoñas y lacrimógenas hasta el vómito, figuraban en el escalón más ínfimo y rastrero de nuestras preferencias televisivas: el delfín Flipper, los perros Rin-tin-tín y Lassie, el caballo Furia, el canguro Skippy… Unos espantos. Antes preferíamos ver los anuncios, no os digo más. Ni bajo la más horripilante de las torturas hubiéramos confesado delante de los demás que nos gustaba siquiera un poco alguna de ellas, alguno de ellos. Nosotros éramos unos machotes, aquellas series eran una mierda pinchá en un palo, y no había más que hablar. De sandalias y pantalón corto, vale; descalabrados las más de las veces y con algún moco gelatinoso asomando por la napia, vale también, pero arrojados como el que más y dispuestos a liarnos a mamporros y partirnos la cara con el primero que lo pusiera en duda o nos tocara las narices. Y las series de los animalitos repipis nos parecían una mariconada, pero de las gordas.
Todos tan listos, tan correctos, tan inteligentes y encantadores que parecían haberse doctorado cum laude en Oxford o Harvard, tan cursis y relamidos que apenas les faltaba tirarse pedos en colores o besar la mano a las damas, genuflexión mediante. O largar algún sesudo discurso acerca de los beneficios inherentes a nuestras personas por la observancia a rajatabla de la moralidad, la higiene coporal y las buenas costumbres. Pero se hacían entender tan bien con sus cucamonas y pamemas que ni siquiera les hacía falta hablar.
Empalagosos a más no poder los animalitos sabihondos y sus camaradas de reparto, siempre tan limpitos y repeinados, tan redichos y dóciles, tan buena gente y tal.
Daban ganas de vomitar.