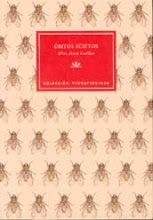Yo siempre había pensado que aquello era
una leyenda urbana.
-Bah, eso son cuentos chinos -respondía
incrédulo y mordaz cuando los colegas me decían que sí, que sí, que aquello era
para verlo.
-Créetelo -insistían.
Como santo Tomás, hasta que no lo vi con
mis ojos y lo sufrí en mis propias carnes no me lo creí del todo. Un día tras
otro me dejaba una fortuna en la tragaperras y el que se llevaba la pasta era
el chino cuando yo, harto de perder y cabreao
como un chino, nunca mejor dicho, me alejaba de la máquina maldiciendo mi mala
suerte y cagándome en los muertos pasados, presentes y futuros del cálculo de
probabilidades.
Entonces el fulano aquel, que había
esperado horas al final de la barra mareando la copa con esa paciencia oriental
tan ponderada por los insulsos (la paciencia… pues como todo, según cómo y con
quién), se acercaba despacioso a la máquina con esa sonrisilla cargante que
tienen todos los amarillos y a la segunda o tercera jugada, clinc, clinc,
clinc, clinc, el premio especial, las monedas cayendo en cascada en la bandeja
metálica, la puta musiquilla sonando burlona en mis oídos, toda la peña de la
barra mirándome con conmiseración y algunos hasta con desprecio.
Mucha casualidad lo del chino, ¿no?
No tuve paciencia para esperar a que me
lo hiciera otra vez.
(De, "Hasta que la muerte nos separe", Eolas Ediciones, 2021)