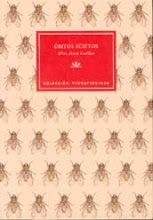Vivir en Madrid es lo que tiene: que estás a tomar
vientos de la brisa marina, de cualquier brisa marina que se precie de tal. Si encima no tienes un
duro y tus padres no son lo que se dice unos intrépidos aventureros, pues ya me
dirán ustedes: lo del mar te suena si por casualidad tienes una caracola de las
gordas. Así que hasta los diecisiete (ay, quién pudiera a capricho “volver a los diecisiete”, como decía Violeta Parra en una bellísima canción), no tuve posibilidad alguna de verlo. El para mí tan soñado acontecimiento se produjo por fin en las abruptas e indómitas montañas de Asturias conocidas por el poético y un tanto grandilocuente nombre de Picos de Europa, concretamente desde un lugar que dicen el Mirador del Fito. Casi a
tiro de piedra de la cueva donde se venera a la “Santiña” y muy cerquita
también desde donde los libros de historia dicen que el rey Don Pelayo empezó a arrearles estopa a los
sarracenos invasores antes de que nos echaran al agua con el furor de sus
cimitarras e impusieran a los infieles supervivientes sus túnicas y babuchas,
el cuscús y la poligamia, los turbantes y el Corán, el té hirviendo y los
dátiles con hueso, las, en fin, jaimas de cuero y las boñigas de camello.
Aunque así lo tengo registrado desde entonces en el desván infiel de la memoria, en realidad no podría jurar si lo vi o no desde allí, si aquella mancha difusa que se extendía inacabable en el horizonte levemente lechoso de la tarde y como abochornándome la mirada, era mar de agua o mar de nubes, espuma o niebla, realidad o imaginación, certeza o deseo. Pero fuera lo que fuese, moverse se movía, eso seguro. Como estaba ansioso por echarle la vista encima, que ya era hora, me dejé convencer fácilmente un par de colegas particularmente latosos que no dejaban de decirme que sí, que sí, que sí que se veía, fíjate bien, coño, ¿de verdad que no lo ves? Joder, estás cegato, chaval, ves menos que Rompetechos. Ponte aquí, anda, ponte aquí, ya verás cómo desde aquí... insistían implacables, cargantes, inasequibles a mi juvenil escepticismo. Pero después de tanto tiempo soñando con él y siendo el objetivo final de aquel viaje a pie a través de los Picos de Europa (Riaño-Gijón: veinte días de caminatas con la mochila a cuestas nos costó la ocurrencia), al final, ya digo, me dejé convencer por el dúo dinámico sin presentar demasiada batalla. Y tampoco era como para ponerle más pegas de las necesarias al asunto ni cuestión de despertar de la ilusión con un desengaño más, que bastante tenía ya con los sentimentales propios de la edad. Aparte de que otro más de los camaradas que venían
conmigo en aquel peregrinaje pobretón de tiendas de campaña, sacos de dormir,
latas de conserva, bocadillos de mortadela y sopitas de sobre se sumó al dúo
para conformar un trío ("El Trío Calaveras", diríamos) se sujmó al corrillo jurando que él también lo había visto antes desde aquel
mismo enclave (dijo enclave, lo juro). O eso afirmaban ellos, vehementes y acalorados ante el recelo y
cachondeo de la mayoría de la partida sobre su extraordinaria y fantasiosa
agudeza visual. "Halcón", “Lince” y “Aguililla” son el sambenito que los susodichos
cargan a cuestas desde entonces y para siempre entre el resto de aquella cuadrilla.
Por así decir, toqué mar por primera vez en la playa de Colunga. La verdad es que no hacía honor a su fama de impetuoso y terrible, a la imagen prefabricada y romántica que gracias a las pelis y los libros me había hecho de él. ¡¿Pero qué puñetas era aquello?! ¡¿Para esta mierda de mar me había tirado casi veinte días con los pies hechos polvo, durmiendo entre "aromas" que me niego a recordar ni describir, comiendo medio de prestado y casi al límite de la superviviencia viandas que un condenado a galeras rechazaría?! ¡Qué decepción sin cuento, qué chasco monumental, qué ingrata sorpresa! Las olas llegaban hasta la arena con una parsimonia y como desgana que se me antojaron absolutamente impropias y decepcionantes. Por lo mansas y pachorronas. Casi cobardes, diría yo. Nada de galernas ni tormentas asesinas, olas tan altas como montañas batiendo contra los espigones con furia incontenible, barcos arrojados a tierra semejantes a cetáceos moribundos varados de costado sobre las rocas con los mástiles partidos y las quillas al aire, viejos lobos de mar hábiles con el arpón y torpes con las mujeres y una cicatriz de miedo y resolución cruzándoles el rostro de mirada torva…
Las que no faltaron a la cita fueron las gaviotas (siempre andan a la que salta, las puñeteras, no he ido nunca a ninguna costa por la que estas ratas del aire no anduvieran merodeando aviesas, agoreras, rapiñadoras...). Haciendo gala de todos sus “encantos” y planeando casi inmóviles en la brisa, suspendidas en el cielo de la tarde con las alas desplegadas como velas al viento, graznaban su cargante y áspera salmodia esperando con impaciencia el momento propicio para abatirse como centellas sobre los despojos del pescado del día en el puerto cercano.
Para celebrar el acontecimiento, con nuestros ya más que
escasos dineros (que en honor a la verdad nunca fueron muchos) nos dimos un merecido homenaje por la meta conseguida: en una taberna sobre un acantilado nos
pusimos tibios de fabada y culines de sidra, adobados ambos manjares con un
remate glorioso de arroz con leche. Impresionantes: tanto el accidente
geográfico como el plato típico de legumbres, el néctar fermentado de la
manzana y la delicia del lácteo postre con su etéreo manto de canela sobre la esponjosa costra de galleta. Entre ese menú y, a pesar de su pinta asquerosa, el no
menos memorable queso de Cabrales, al menos me traje de aquella odisea unos
amores culinarios que nunca han dejado de quererme y a los que yo, en francos
agradecimiento y correspondencia, les profeso un cariño eterno y una fidelidad
sin tacha desde entonces.
Lo primero que hizo cuando llegué hasta él, dócil y sereno, fue obsequiarme con un soplo de espuma pulverizada y acariciarme los pies desnudos dándome la salobre bienvenida de su agua inmensa entre mis dedos.
Sentí frío. Y desconfianza. Y un difuso estremecimiento, como de traición por venir, que no he vuelto a experimentar de manera idéntica en ninguna otra circunstancia.
Me sentí tan insignificante y desvalido ante su presencia que empecé a tenerle un miedo que todavía no he podido superar.