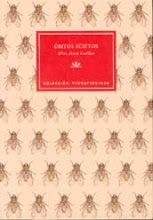Cuando entro en la sala
encuentro una penumbra apaciguadora. En los divanes dormitan tres muchachos,
las cortinas echadas sobre los ventanales. Esta tarde de verano todo el mundo
está dormido. En la habitación de donde vengo también descansaba una mujer con
la cabeza vencida hacia el hombro derecho, un libro abierto en el regazo, los
pies descalzos buscando el frescor del suelo de madera. Doy una vuelta por la
pieza y observo la
fotografía de un niño ciego mirando bobamente al vacío. Toco su nariz y el
cristal está muy frío, desagradablemente frío, así que me retiro en silencio
haciendo el menor ruido posible para no despertar a los durmientes.
Por entre las cortinas
color crema -para ser más exacta, entre su unión, porque hay dos y no llegan a juntarse del todo- penetra un
rayo de sol que muere justo en el terciopelo verde de un sillón con el respaldo
muy gastado por el uso. Me apoyo allí y oigo la calma de la tarde, y miro las
motitas de polvo que viajan por el rayo de luz, como estrellas en la noche. Mis
ojos se van acostumbrando a la penumbra y recorro toda la habitación con la
mirada. Aparte de los muchachos y los divanes, diviso una mesa de mármol rosa
en la que también reposan unos libros y un geranio. Hay una alfombra gastada y
medio sucia, dos lámparas de pie enfrentadas entre sí y separadas por uno de
los divanes. Veo también
una cómoda antigua con algunos cajones entreabiertos y una máquina de escribir
con un folio colocado y en blanco. En una de las paredes destaca sobremanera el
retrato de algún antepasado con un gesto en el rostro entre decidido y cruel. Da un poco de miedo.
De alguna parte de la
casa viene ahora un tintineo de tazas, un eco doméstico de fregadero tragando
agua, ésos gorgoteos inconfundibles, y esta rotura del ritmo quieto me viene
bien porque estaba empezando a sucumbir al sopor y no puedo quedarme dormida,
puede ser peligroso. Abandono el terciopelo verde, el dorado descanso,
desentumezco el cuerpo, doy otra vuelta por la sala, y me acerco a escuchar a
la puerta, atenta a no hacer ruido, a no cometer un fallo.
Ahora acaricio
levemente el cabello moreno y áspero en la sien de uno de los muchachos que
duermen y, bajando un poco, recorro la fina piel de su mejilla. El muchacho sacude la cabeza
murmurando algo inconexo, y yo me alejo rápidamente, justo antes de que su mano
llegue al territorio poroso abandonado por mí. Se rasca tenue, bajo la mano y
vuelve a quedar inmóvil, respirando rítmicamente en su sueño. Un hilillo de saliva resbala de entre sus
labios.
Voy hasta la ventana
herida de sol, y la claridad me da de golpe en los ojos y me molesta, pero no
me retiro. Me apoyo en el cristal ligeramente caliente y miro hacia afuera
mortalmente aburrida. Pienso incluso en hacer
una incursión hasta la cocina para comer un poco, pero puede que fuera de allí
de donde venía el tintineo y no quiero que me sorprendan. Además, se está tan bien aquí, apoyada en el
cristal y sintiendo la tibieza del sol vespertino.
Cuando llevo un rato así,
noto de nuevo que me aflojo, la somnolencia peligrosa, de modo que me nuevo otro poco. Paseo
por la superficie lisa y pulida, busco irregularidades en ella, me froto los
ojos dos o tres veces.
Vuelvo otra vez al
cristal y pienso que la casa es linda. ¿Cómo se llamarán los muchachos? Ahora
hay uno que ronca pero apenas hace ruido. Aun en sueños parece que le diera
vergüenza roncar. Debe de ser un chico muy bien educado.
La casa, desde luego,
no se asemeja en nada al lugar de donde provengo. Allí no había más que
miseria, gente ruidosa y estentórea que entraba y salía de casuchas infames,
siempre gritando, locura y caos. Aquí se nota el orden, la cordura en los actos
y las cosas, el sosiego propio de los lugares apacibles. Mientras recuerdo, veo
en el jardín tres frondosos sauces refrescando sus ramas y hojas en un extremo
de la piscina. Afuera, detrás de la verja de madera, también descansa un auto.
A mí me gusta tanto viajar en auto. A los demás no tanto, porque nunca me estoy
quieta, el paisaje pasando a nuestro lado a esa velocidad me pone nerviosa,
siempre moviéndome de un lado para otro. A veces me lanzan manotazos que esquivo como puedo y entonces dejo de
molestar y procuro pasar
inadvertida.
De detrás de los
árboles surge de improviso un perro enorme, no puedo precisar su raza, pero es
enorme, de veras. Se para en seco mirando hacia aquí y pienso si me habrá visto.
Me quedo inmóvil, esperando, presta a huir si acaso avanza, pero no ha debido
verme, pues luego de ladrar dos veces, se aleja en dirección a la verja
moviendo la cola desesperadamente. Pienso, perro imbécil, el susto que me ha
dado, y observo cómo levanta una pata para evacuar contra el tronco de uno de
los sauces, y entonces noto una corriente a mi espalda, algo rompiendo el
equilibrio de la sala en penumbra, y antes de darme la vuelta, o huir, o
esconderme, una mano vertiginosa me golpea -plas- en la parte de atrás, noto mi
cuerpo pegado al cristal, rotas mis alas transparentes.
Con la última consciencia,
oigo las risas de los muchachos y el chisporroteo de una cerilla encendida
acercándose inexorablemente.